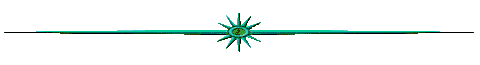
COLECCIÓN LITERARIA N° 25
Obra Completa
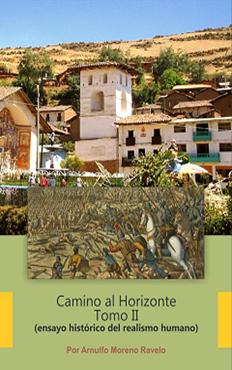
Camino al Horizonte
(Ensayo histórico del realismo humano)
TOMO II - 2da. Parte
A. ARNULFO MORENO RAVELO
Primera Edición 2010 - 119 págs.
Lima - Perú
SEGUNDA PARTE
LLEGADA DE LOS MISIONEROS DOMINICOS AL PERU
Al respeto Guillermo Alvarez, O.P. nos comenta, “La larga lista de misioneros dominicos
españoles que llegaron al Perú en el siglo XVI, comienza con Fray Reginaldo de Pedraza. Es cosa sabida que el 10 de
marzo de 1526, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque suscribieron en Panamá un contrato, ante el
escribano Fernando de Castillo, para explorar las costas peruanas y desde allí emprender la conquista del casto
imperio del Tahuantinsuyo del cual tenían muy buenas referencias. El cronista dominico Fr. Juan Meléndez asegura que
Fr. Reginaldo de Pedraza, O.P. “Fue compañero incansable de D. Francisco Pizarro en la exploración que hizo de
las costas del reino del Perú, desde el año de 1524, y pasados cuatro años de peregrinación, en que padeció con
todos los que andaban con Pizarro […]; le acompañó también en el viaje que hizo de vuelta de España, por el año de
1528”, con el propósito de comprometer a otros dominicos en la gran aventura de la evangelización del
Perú”. (Fr. Juan Melendez, O.P., Tesoros Verdaderos de las Indias, Roma, 1681).
“El rey Carlos V, después de escuchar el halagueño informe de las recientes exploraciones por las costas del mar del sur, y de examinar las bases del proyecto de conquista presentado por Francisco Pizarro, el 26 de julio de 1529 firmó las capitulaciones de Toledo, en las cuales se lee: “Item: Con condición que cuando saliéreis…de estos nuestros reinos y llegareis a las dichas provincias del Perú, hayais de llevar y tener con vos a los oficiales de nuestra hacienda que por nos están y fuesen nombrados, y asimismo, las personas religiosas o eclesiásticas que por nos serán señaladas para instrucción de los indios y naturales de aquellas provincias a nuestra santa fe católica, con cuyo parecer y no sin ellos, habeis de hacerla conquista, descubrimiento y población de dicha tierra; a los cuales religiosos habéis de dar y pagar el flete y matalotaje y los otros mantenimientos necesarios conforme a sus personas, todo a vuestra costa, sin por ello llevarles cosa alguna durante la dicha navegación; lo cual mucho os lo encargamos que así hagáis y cumpláis, como cosa de servicio de Dios y nuestro; porque de lo contrario, nos tendríamos de vos por deservidos”. (Fray Alberto María Torres, O.P. El Padre Valverde. Ensayo biográfico y crítico. Quito, 1932, p.57).
“La amistad que unía a Francisco Pizarro con Fr. Reginaldo de Pedraza, hizo que se allanara fácilmente el requisito de llevar consigo “personas religiosas. Por otra parte, informada la Reina de la presencia de Fr. Reginaldo en España, le mandó llamar y le confió la misión de comprometer a seis religiosos de su Orden que quisiera llevar a efecto la “instrucción de los indios y naturales de aquellas provincias a nuestra santa fe católica”. El cronista real Antonio Herrera, en sus Décadas, escribe: “Mandóse a Fr. Reginaldo de Pedraza que apercibiese seis religiosos de la Orden de Santo Domingo que habían de ir a la jornada y se les diera dinero para ornamentos y cosas sagradas” (Antonio de Herrera, Década TV, lib. VI, Cap.V).
“En la cédula real del 19 de octubre de 1529, firmada en Madrid, aparecen los nombres de los religiosos dominicos Fr. Alonso Bargalés, Fr. Pedro de Yépez, Fr. Vicente de Valverde, Fr. Tomás de Toro y Fr. Pablo de la Cruz, comprometidos por Fr. Reginaldo de Pedraza y que pasaron al Perú a principios de 1530, llegando a Panamá a fin de año”. (O.P. José María Vargas, Misioneros españoles que pasaron a la América en el siglo XVI, Rev. Instituto de Historía Ecuatoriana, N°5 y 6).
Aquí es necesario dejar aclarado la confirmación que nos hace el cronista dominico Fr. Juan Meléndez, O. P. que pasaron al Perú a comienzos de 1530, solo dos: Fr. Reginaldo de Pedraza de Pedraza y Fr. Vicente de Valverde; pero los cuatro restantes arribaron en años posteriores: Fr. Pedro de Ulloa, en 1536; Fr. Tomás de San Martín en 1537, Fr. Domingo de Santo Tomás en 1540 y Fr. Alonso de Montenegro en 1543 a Nicaragua y de aquí a Tomebamba (Ecuador), en 1546. (José María Vargas, O.P. Historia de la Provincia de Santa Catalina Virgen y Martir de Quito de la Orden de Predicadores, Quito, 1942, p. 11).
Prosigue relatandonos Guillermo Alvarez, O.P. “La expedición misionera se hizo a la mar en el puerto de San Lucar el 19 de enero de 1530 y, después de largos días de navegación por el mar Atlántico, desembarcó en el puerto de “Nombre de Dios”, desde donde avanzó a la ciudad de Panamá”. “Diego de Almagro al enterarse de que su socio Francisco Pizarro no le había traído ninguna merced de S. M. “Se sintió muy resentido”, comenta Agustín de Zarate, (Historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Perú). Reconciliar a los viejos socios de Panamá fue tarea ardua y de largos meses. El 13 de abril de 1531, a solicitud de Almagro, el secretarios de Pizarro, Francisco Jeréz hizo una información de los pasos dados en este proceso y en el acápite 25, dice: “a muchos ruegos del licenciado Antonio Gama y de los padres dominicos, (Almagro) volvió a poner mano” en el asunto”. (Colección de documentos inéditos para la historia de España, Madrid, 1855, Tomo 26, p.273 y ss.). “Reconciliados los socios, reorganizaron la armada y los primeros días de 1531, Pizarro salió de Panamá con destino al codiciado Perú. Navegó por el Mar Pacifico, haciendo escala y después de 13 días en la bahía de San Mateo; pasando luego a pie, al pueblo de Coaque donde permanecieron siete meses. Los lugareños desconfiando de sus visitantes, huyeron al monte, circunstancia que aprovecharon los conquistadores para cosechar lo que tanto apetecían: oro, plata y esmeraldas de lo cual informa el cronista Francisco Jerez”. (Verdadera Relación de la Conquista del Perú, Sevilla, 1534. Historia Primitiva de las Indias, Tomo II). Durante estos tiempo que permanecieron los misioneros dominicos en este lugar, no permitían los actos ilícitos de los conquistadores contra los bienes de los naturales, siempre hacian respetar la vida y la justicia, cuestionaban y censuraban las injusticias y los atropellos, tomaban contacto amablemente con ellos “para aprender su idioma y anunciarles, aunque sea por señas o signos, la Buena Nueva de la Palabra de Dios, como lo habían hecho sus hermanos, hacía 20 años, en la Isla Española”. “Los efectos de la actitud moralizadora de los misioneros en Coaque se puede apreciar en el comportamiento posterior que observaron los conquistadores al arribar a la isla Puná”.(Guillermo Alvarez). El cronista Jerez nos dice: “El gobernador, sin hacerles mal ni enojo alguno, los recibía a todos amorosamente, haciéndoles entender algunas cosas para atraerlos en conocimiento de nuestra santa fe, por algunos religiosos que para ello llevaba”. (Francisco de Jerez, Verdadera Relación de la Conquista del Perú, Madrid, 1879, p. 33).
“Pero con el correr de los días, cambiaron radicalmente las cosas: Los “misteriosos barbudos” empesaron a cometer una serie de arbitrariedades, como la licencia que dio Pizarro para hacer esclavos. Este y otros hechos, provocaron el descontento y desataron la guerra. El P. Vicente de Valverde como testigo, denunció: “cuando esta tierra se levantó, según me dicen y yo he visto, el Gobernador dio licencia para que se hiciesen esclavos en algunas partes, y así se herraron a algunos, (quiere decir: se marcaron con hierro candente); lo cual se hizo contra una cédula real de V. M. que al principio de la conquista de esta tierra se apregonó, en la cual V. M. manda muy justamente que por ninguna vía se hagan esclavos”. (Fr. Vicente de Valverde, Carta al Emperador, datada en Cusco, el 20 de marzo de 1539).
Los religiosos misioneros “dominicos informarban de estas arbitrariedades a sus cohermanos que misionaban en la isla La Española (Republica Dominicana) y a México”. También podemos verificar en “La carta del P. Bernardino Minaya, O. P., a Felipe II, así lo manifiesta: “Venidas las nuevas del descubrimiento del Perú […] y pasados a la costa del Perú hallamos los pueblos despoblados por donde los españoles habían pasado. Y andados algunos días con harta necesidad, alcanzamos al Pizarro. De allí siempre fui en su compañía con dos religiosos y cuatro indios enseñados, hasta la isla de Napunal […]. Y allí querían enviar en los navios los indios que habían recibido para servicio a vender a Panamá y de ellos traer vino, vinagre y aceite. Y como yo supiese esto les notifiqué un traslado autorizado por el cual mandaba S. M. que no pudiesen hacer esclavos a los indios, aunque ellos fuesen agresores. Y así lo apregonaron y cesó de venderlos. Más, a mí y a los compañeros nos quitaron el mantenimiento. Después de dos meses de andar en compañía de Pizarro, Fr. Bernandino decidió regresar a Panamá. “Y así, continúa, me despedí yo y mis compañeros, aunque él (Pizarro) me rogaba que no me fuese, que habría mi parte del oro tan mal habido, ni quería con mi presencia dar favor a tales robos. Y así, me vine a Panamá con harto hambre, que el maestre de la nave Quintero no quería darnos cosa, diciendo que le había quitado la ganancia de los indios que trajera lleno el navío (para venderlos)” (Miscelánea Beltrán de Heredía, Colección de artículos sobre historia de la Teología Española. Tomo I. Datos acerca del P. Bernandino Minaya y Lic. Carlos de Padilla. Biblioteca de Teólogos Españoles, dirigida por los Dominicos de la Provincia de España, Vol. 25, B.5. Salamanca).
Sobre el particular también nos relata el Fr. Toribio de Motolinía: “Yo ha que conozco al de Las Casas quince años, primero que a esta tierra viniese; y él iba a la tierra del Perú”. (Fr. Toribio de Motolinía, Representación inédita carta Fr. Bartolomé de las Casas, escrita en 1553 al Emperador). A esto debe añadirse el siegiente relato: “Cumpliendo este encargo; (a saber: hacer conocer a los conquistadores la cédula por la cual se prohibía hacer esclavos), Las Casas tuvo el propósito de fundar un convento en la Puná; pero después de haber consultado con Fr. Reginaldo de Pedraza y Fr. Vicente de Valverde, que andaban en compañía de los conquistadores, convinieron todos en que no era ocasión de fundar conventos; porque la tierra no estaba aún sosegada; antes, los naturales sostenían cruda guerra contra los conquistadores. Túvose por buen consejo, en vista del estado de las cosas, volverse a Nueva España (México); y algunos religiosos que andaban en compañía de los españoles fatigados de los trabajos y viendo que no hacían ningún fruto en los indios por las causas dichas, marcharon con Las Casas y sus dos compañeros a Panamá”. (Antonio María Fabie, Vida y escritos de Don Fray Bartolomé de Las Casas, Tomo I, p.139).
El dominico Guillermo Alvarez, O. P. escribe que “Los últimos días del mes de diciembre de 1531, Fr. Reginaldo de Pedraza recibió de manos del capitán Hernando de Soto, que acaba de llegar con un refuerzo de gente, una cédula con fecha 11 de marzo de 1531, mediante la cual era nombrado “Protector General de los Indios de la Provincia del Perú […] por la confianza y satisfacción que se tenía del dicho y de su Religión”, y atendiendo a que el clérigo Hernando de Luque, socio de Pizarro, se había negado aceptar dicho cargo”. (Torres, El Padre Valverde, Quito, 1932, p.72). “Fr. Reginaldo de Pedraza por cierto ejerció durante muy poco tiempo su oficio de Protector de Indios. De regreso con el P. Las Casas, después de una breve permanencia en el Perú, murió en Panamá en febrero de 1532, escribe M. Jiménez de la Espada”. (Relaciones geográficas de Indias, Tomo I, p. LXXXIII). “A fines de abril de 1532 llegaron los conquistadores a Tumbes y el 16 de mayo del mismo año acamparon en el valle de Tangarará, cuyas bondades geográficas y climáticas consideraron apropiadas para fundar una ciudad. El cronista Jerez describe el hecho diciendo: “Vista aquella comarca y ribera, por el reverendo padre Vicente de Valverde, religioso de la Orden de Santo Domingo y por los oficiales de S. M., asentó y fundó pueblo en nombre de S. M. con el nombre de San Miguel de Piura”. A mediados de setiembre, los conquistadores dejaron Piura y se dirigieron a Cajamarca”, llegando el 15 de noviembre de 1532, la ciudad se encontraba desabitada la gente se encontraba cortejando Atahualpa en la pampa de Pultamarca, a una distancia de tres kilómetros, en “un frecuente el ir y venir de embajadores” para atraerle, “llegó la noche, en medio de un suspenso indescriptible. Pedro Pizarro, testigo presencial de los hechos, escribió: “Yo oí a muchos españoles que, sin sentirlo, se orinaban de puro temor” (Pedro Pizarro, Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú, Madrid, 1844, V. Cfr. Torres, p.93).
“Francisco Pizarro celebró consejo con los jefes de su ejercito y acordaron que antes de poner las manos en Atahualpa, se debía cumplir con la obligación de conciencia de darle a conocer el contendido del “Requerimiento” que estaba mandado por ley. Esta difícil misión debía encomendarse a una o dos personas, religiosos o clérigos de preferencia. La cédula del 17 de noviembre de 1526, firmada en Granada, prescribía que los conquistadores siempre debían llevar y dar a conocer dicho “Requerimientro”, a gobernantes y pobladores del país que querían someter al vasallaje de su rey: “Sobre lo cual, dice la cédula, encargamos a los dichos religiosos o clérigos, descubridores o pobladores, sus conciencias”. ( Fr. Alberto María Torres, O.P., El Padre Valverde, Ensayo biográfico y crítico, Quito, 1932,p. 76). “La responsabilidad de esta difícil misión recayó en Fr. Vicente de Valverde. “Se resolvieron todos, escribe Montesinos, en que el padre Fr. Vicente de Valverde le hiciese formalmente la protestación que para este efecto traía del Emperador”. (Fernando de Montesinos, Anales del Perú, Lib. I, año de 1532).
“El 16 de noviembre de 1532, fue un día más de embajadas que iban y venían, de Atahualpa a Pizarro y viceversa. Ya al ponerse el sol Atahualpa entró a la plaza de la ciudad, rodeado de su gente. En ese instante, escribe el cronista Francisco Jeréz, “El Gobernador” (Pizarro) que esto vió, dijo a Fr. Vicente que si quería ir hablar a Atahualpa con un faraute (intérprete) y él dijo que sí, y fue con una Cruz en la mano y con su Biblia en la otra, y entró por entre la gente hasta donde Atahualpa estaba y le dijo por el faraute: “Yo soy sacerdote de Dios y enseño a los cristianos las cosas de Dios, y así mismo vengo a enseñar a vosotros. Lo que enseño es lo que Dios nos habló, que está en este libro, y por lo tanto, de parte de Dios y de los cristianos, te ruego que seas su amigo, porque así lo quiere Dios, y venirte a bien de ello, y ve a hablar al Gobernador que te está esperando”. “Atahualpa dijo que le diese el libro para verle, y él se lo dio cerrado; y no acertando Atahualpa a abrirle, el religioso extendió el brazo para abrir, y Atahualpa con gran desdén le dio un golpe en el brazo, no queriendo que lo abriese; y porfiando él mismo por abrirle, lo abrió; y no maravillándose de las letras ni del papel, como otros indios, lo arrojó cinco o seis pasos de sí […]. El religioso volvió con la respuesta al gobernador y le dijo: lo que había pasado con Atahualpa y que había echado en tierra la Sagrada Escritura”. “Luego, Pizarro se armó y con cuatro hombres que le siguieron, llegó hasta donde estaba Atahualpa y le echo mano, diciendo: ¡Santiago! … a cuyo nombre los conquistadores que estaban ubicados en lugares estratégicos, soltaron tiros y empezó la batalla que duró poco más de media hora con un saldo de dos mil muertos y tres mil prisioneros” (Francisco de Jeréz, Verdadera Relación de la Conquista del Perú, Madrid, 1879).
Guilermo Alvarez nos dice: “En este mismo sentido escriben Hernando Pizarro y Pedro Pizarro, testigos presenciales de los hechos. La actuación de Fr. Vicente se redujo solamente a cumplir con el Requerimiento “que legalmente y en conciencia, estaba mandado, y a dar a conocer resultado de su gestión ante Atahualpa”.
Raúl Porras Barrenechea dice: “La intervención de Fr. Vicente de Valverde ha sido descrita en forma algo
dramática y haciendo representar al dominico el papel de faraute que lee un cartel de desafío. Nada de eso. La
verdad llana y sencilla es ésta: Valverde se adelantó a cumplir lo que estaba prescrito en las instrucciones sobre
nuevos descubrimientos, esto es, la lectura del Requerimiento, especie de alegato en que se exhortaba a las nuevas
gentes a reconocer la soberanía de los reyes de Castilla, a recibir la paz a sus enviados y a aceptar la fe que se
les iba a predicar”. (Raúl Porras Barrenechea, Historia General de los Peruanos, 2. El Perú Virreinal, Cap.IV,
p.60).
Prosigue relatando Guillermo Alvarez, “Con la llegada de Diego de Almagro a Cajamarca se aceleró la muerte del
Inca Atahualpa, a la cual se opuso Fr. Vicente Valverde y con él otros muchos, como Hernando Pizarro y Hernando de
Soto, que pidieron fuera enviado a España. Desafortunadamente, las ambiciones e intrigas pesaron más que la sensatez
y las buenas razones. Meléndez comenta: “el P. Fr. Vicente aficionado al Inca y lastimado de tan mísera
fortuna, hizo grandes diligencias, porque le enviasen a España, hasta que viendo que no tenía remedio y que había de
morir acusado falsamente de un mal indio, su vasallo, de que estaba de quebrantar la prisión y matar a los
españoles, acumulándole el crimen de la muerte de su hermano Huascar Inca, trató de enviarle al cielo, y para esto
instruyóle en la fe que admitió de buena gana y le bautizó de su mano”. (Fr.Juan Meléndez, O.P. Tesoros
Verdaderos de las Indias. Roma, 1681, p.39).
“De la permanencia de Fr. Vicente Valverde en Cajamarca y de su dedicación a la evangelización de los naturales, Pedro Salinas ha escrito: “Fue (Fr. Vicente) el que instruía a los indios de parte de los gobernadores en las cosas de nuestra Santa fe Católica, al tiempo que iba a descubrir, y fue el que instruyó al Inca, Señor natural del Perú, para convertirle”. (Colección de Documentos Inéditos, Madrid, 1855. t. XXVI, p. 195).
Después de varios meses que los conquistadores permanecieron en Cajamarca, Guillermo Alvarez nos comenta: “A su paso por el vasto y hermoso valle del Mantaro, Pizarro fundó la ciudad de Jauja, con el parecer y acuerdo de Fr. Vicente, y más tarde, el lunes 23 de marzo de 1534, hizo la fundación española de la ciudad del Cuzco. En el acta de fundación se lee: “Tomando mi acuerdo y parecer sobre ello (dice Pizarro), con el reverendo padre frai Vicente de Valverde, religioso de la Orden de Santo Domingo, por S. M. enviado para la conversión y doctrina de los naturales de estos reinos, y con Antonio Navarro, Contador S. M., con ellos y con otras personas… y en señal de la dicha fundación que hago y posesión que tomo, hoy, lunes 23 de marzo de 1534, etc.” (Acta de la fundación del Cuzco. Colección de Documentos Inéditos, t. 26, p. 223).
Como se podrá observar, tanto los historiadores como los testimonios de los religiosos misioneros dominicos, nos afirman que conjuntamente con los españoles se trasladaron de Cajamarca, al valle del Mantaro en donde fundaron Jauja y luego se trasladaron a fundar el Cuzco; de donde organizaron varias comisiones exploradoras por todo la zona, con el propósito de buscar oro y plata y además de descubrir los yacimientos mineros; pero por motivo, de la inseguridad del Gobernador Francisco Pizarro y de los españoles por los constantes alzamientos de los indios, regresaron a la ciudad de Jauja, del cual también es amenazado y se trasladan a fundar la ciudad de Lima; para continuar con las exploraciones de la busqueda del oro y plata y el descubrimientos de las minas del precioso metal que anciaban los españoles, incurcionando por todos los valles interandinos, ceja de selva y valles de la costa; es en estas circunstanmcias que llegaron a explorar el valle interandino del territorio que comprende actualmente la Provincia de Pallasca.
FUNDACIÓN DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL PERU
Guillermo Alvarez, O.P. nos informa: que “En 1534, Fr. Vicente de Valverde viajó a España y logró comprometer
a ocho religiosos que pasaron al Perú el 9 de diciembre de 1536. Estos fueron: Fr. Toribio de Oropesa, Fr. Alonso
Daza, Fr. Gaspar de Carvajal, Fr. Alonso de Sotomayor, Fr. Antonio de Castro, Fr. Pedro de Ulloa, Fr. Gerónimo Pónez
y Fr. Francisco de Placencia. El 10 de enero de 1537, pasó otra expedición de misioneros comprometidos por Fr.
Francisco Martínez Toscazo. Venían asignados a la Provincia de Santa Cruz de las Indias, en la Isla Española; pero
en realidad todos pasaron al Perú. He aquí sus nombres: Fr. Tomás de San Martín, Fr. Juan de Magdalena, Fr. Juan de
Santa María, Fr. Martín Esquivel, Fr. Diego de Aguilar, Fr. Agustín de Zuñiga y Fr.Pedro de Ortega. Estos misioneros
dominicos y otros, cuyos nombres aparecen en las crónicas de la época, comprendieron la situación que los separaba
de sus provincias de origen, y discerniendo lo que mejor convenía hacer para gantizar la presencia de los misioneros
llegados al Perú, y crear nuevas formas de vida y evangelización, adaptadas a las necesidades de los naturales,
determinaron enviar como Procuradores a Roma a Fr. Francisco Martínez Toscazo y a Fr. Agustín de Zuniga, para hablar
con el Maestro de la Orden, Fr. Juan Fenario, “llegaron a tan buen tiempo, que hallaron junta a la Orden, en
el Capítulo General que se celebraba en la ciudad de Lyon de Francia, por la Pascua del Espíritu Santo del mismo año
de 1536” (Meléndez, TVI, t.I,p.86). Los capitulares “aceptaron la petición y erigieron la nueva
Provincia, separándola de las Provincias de Santiago de México y de la de Santa Cruz de la Isla Española. El Papa
Paulo III, el 23 de diciembre de 1539, mediante el Breve “Cum Sicut accepimus”, autoriza al Maestro
General de la Orden la creación de la Provincia. El 4 de enero de 1540, el Maestro General, Fr. Agustín Recuperato,
firmó la patente, en la cual declaraba fundada la Provincia de San Juan Bautista del Perú. (…) el Maestro General
nombró Provincial a Fr. Tomás de San Martín, para un período de ocho años, ordenándose que en el Convento del Santo
Rosario de Lima se establesca la Casa de Estudios de la Orden, (…) asignó a los religiosos: “Fr. Tomás de San
Martín, Provincial, Fr. Juan Olías, Fr. Martín Esquivel, Fr. Rodrigo de Ladrada, Fr. Juan Trujillo, Fr. Francisco
Martinez Toscazo, Fr. Agustín de Zuñiga, Fr. Bartolomé de Ojeda, Fr. Blas de Castilla, Fr. Pablo de Santa María, Fr.
Diego Manzo, sacerdotes, y Fr. Pedro Mártir, lego”. (Meléndez, T.V.I, t.I, p.87-96).
Como se podrá advertir por lo extenso del territorio peruano, y “el reducido número de misioneros con que contaba, obligaron al Provincial Fr. Tomás de San Martín, a recurrir a los conventos de España, en demanda de más religiosos. El 25 de marzo de 1540, a los tres meses de creada la Provincia, encontramos a Fr. Francisco Martínez Toscazo, en Sevilla, tramitando el paso de doce religiosos dominicos para el Perú. El 7de abril de 1540, el Rey extiende la cédula en la cual recuerda que a petición de Fr. Francisco Martínez, que vino del Perú a España, a procurar que fuesen alguna cantidad de religiosos, ordena a los oficiales de Sevilla proveer de pasaje y matalotaje al peticionario y a doce religiosos del Convento de Sevilla. Los que pasaron al Perú fueron: Fr. Francisco de San Miguel, Fr. Alejo de la Magdalena, Fr. Francisco de Zurita, Fr. Juan de San Pedro, Fr. Francisco de la Magdalena, Fr. Fr. Juan Bautísta, Fr. Pedro de Castillo, Fr. Martín de Mendoza, Fr. Lope Castrisera, Fr. Diego de Salazar y Fr. Juan de Santa María. El mismo año de 1540 pasó también de la Provincia de Santa Cruz, Fr. Domingo de Santo Tomás”. (José María Vargas O.P. TVI, t.I. p.13-96).
Entre el año 1529 y 1598, se efectuaron 26 expediciones de misioneros dominicos para la evangelización en América y hacia 1586 se crearon 19 Conventos en todo el Perú. Cada Convento evangelizaba a la ciudad, pueblos y anexos de la región, encomendados a su ministerio de enseñanza y asitencia espiritual, eran “cabeza de Doctrina”. “Se daba el nombre de Doctrina al pueblo, alrededor del cual se congregaban algunos ayllus, caseríos, parcialidades y comunidades indígenas, para recibir la instrucción de la doctrina cristiana, oraciones, cantos y prácticas sacramentales. Las Doctrinas estaban visiblemente representadas por el templo y la escuela. La Doctrina nacía bajo el patrocinio de algún ministerio de la fe cristiana o de un santo o santa. (…) Estas Doctrinas, en lo civil estaban sujetas a un cacique, y en lo religioso, a un padre doctrinero (Meléndez, TVI, t. II, p.604).
El Convento de Santo Domingo de Huaylas, fundado en 1579, fue cabeza de 14 Doctrinas: de los pueblos de Yungay, Carhuaz, Caráz, Pariacoto, Huata, Maleto, Atunhuaylas, Macate, Moro, Calamarca, Huantar, Chavín, Huari y Santa Ana; su irradiación evangelizadora solo llegaba hasta el pueblo de Macate de la Provincia del Santa, los misioneros no se atrebían ni menos tenían autorización para atravezar el río Santa, hacia más al Norte, fue la causa para no llegar los misioneros dominicos a los territorios del actual Provincias de Corongo y Pallasca; menos del Convento de Santo Domingo del Valle de Chicama, fundado en 1568, fue cabeza de tres Doctrinas:Chocope,Cao y Santiago;que solamente llegaban hasta las inmediaciones del río Tablachaca; Tampoco el Convento de San Pedro Mártir de Trujillo, que cogía la costa solamente llegaba a las inmediaciones del río Tablachaca, los que después de 34 y 45 años de haber llegado los españoles al valle interandino del territorio que hoy es la Provincia de Pallasca, por cuya razón, los pueblos del valle interandino no solo de Pallasca ni de Corongo, sino de otros tantos que permanecian alejados y aislados geográficamente en muchas parte de la serranía del Perú, vivieron libres, sin evangelizados ni conocer de los atroses abusos que cometían los españoles en contra de los naturales.
Es necesario dejar debidamente aclarado en esta parte, que gracias a la Comitiva exploradora organizado por Francisco Pizarro en Jauja, el que fuera encomendado al lugarteniente Francisco Martín de Alcántara, hombre de su entera confianza, para que con un grupo de españoles trataran de explorar los valles interndinos de los Andes del norte, en busca de oro, plata y de vetas del precioso mineral, partiendo de Jauja hacia la ruta del norte, hasta llegar a Huamachuco y luego regresar por el lado de la costa, esta orden fue motivo para que el misionero dominico en esta Comitiva se integrara como capellán el Padre Fray Pablo de la Cruz, de la Orden de Predicadores de los dominicos venidos desde España, conjuntamente con el también venía el soldado Sebastián Mesa de Enciso, (sobrino de Martín Fernández de Enciso, uno de los fundadores de Santa María de la Antigua la primera ciudad del continente), llegando a los territorios de la que actualmente comprenden las provincia de Corongo y de Pallasca en el mes de setiembre del año 1534 y después de haber recorrido todo el valle interndino de la provincia de Pallasca (La Pampa, Yupán, Bambas, Santa Rosa, Llapo, Tauca, Cabana, Bolognesi, Huandoval, Huacaschuque, Pallasca, Lacabambas, Conchucos, Pampas, hasta llegar a Huamachuco, de donde regresó para establecerce como misionero dominico en la evangelización del valle del territorio de la que hoy es Tauca, también misionara Llapo, Santa Rosa y otros, en cuanto se encontraba cumpliendo con su misión evangelizadora de estos pueblos, le soprendió la muerte falleciendo en este pueblo tauquino el día martes 23 de agosto de año 1536. Al enterarse el dominico Padre Fray Juan Bautista Dávila, de la Orden de Predicadores, que se encontraba en Cajamarca empredió viaje con destino al territorio de la que hoy es la provincia de Pallasca, pasando por los lugares de Pampas, Conchucos, Pallasca, Huandoval, Cabana, llegando al territorio de Tauca el día viernes 2 de octubre de año 1536, haciéndose cargo de la continuación de la obra evangelizadora iniciada por su colega dominico, es así como llegan los de la Orden Dominicana al valle de Tauca. En cuanto “el 4 de enero de 1540, el Maestro General, Fr. Agustín Recuperato, firmó la patente, en la cual declaraba fundada la Provincia de San Juan Bautista del Perú. (…) De acuerdo a las normas de las Constituciones de la Orden, y en el mismo decreto, consta que el Maestro General nombró Provincial a Fr. Tomás de San Martín, para un período de ocho años continuados; ordenó, ademas, que en el Convento del Santo Rosario de Lima se establesca la Casa de Estudios de la Orden, “donde se instituyan lectores en arte y de Teología”. (Melendez, T. V. I., t. I, pp.87-96).
Los valles interandinos de esta parte de los Andes del norte del Perú, permanecieron por muchos años en un total
abandono y aislamiento por lo accidentado de su geografía, de la administración de los conquistadores, “los
conquistadores atraídos poderosamente por la riqueza del país, lo primero que hicieron fue proceder al repartimiento
de los indios. Era norma que los primeros pobladores de una ciudad recién fundada, todos debían de recibir en
encomienda cierto número de indios para trabajos diversos, en las mitas mineras, obrajeras, agropecuarias y
otras”. Todas estas situaciones sucedió en la parte del centro y del sur del Perú, porque aquí se ubicaron los
conquistadores, las consecuencias fueron muy dolorosas, “la situación de los naturales se tornó aún más dura,
con las guerras civiles entre conquistadores” dando lugar a la despoblación del pais y que este trance difícil
y caótico duro más de veinte años desde la primera guerra civil de 1537, enfrentado entre Francisco Pizarro y Diego
de Almagro hasta la cuarta guerra civil que terminó en 1554, enfrentados entre los encomenderos contra la Audiencia
de Lima. Pero gracias a Dios, por haber llegado estos dos dominicos Fray Pablo de la Cruz (1534) y Fray Juan
Bautista Dávila (1536), al valle interandino del que es actualmente el pueblo de Tauca de la provincia de Pallasca,
siendo este último religioso misionero dominico que se dedicó a “la instrucción y conversión de los
naturales”, evangelizando y enseñando nuevas formas de vida en labores cotidianas, adaptadas a las necesidades
de los naturales de modo tolerante y pacífico no se produjo violencia alguna, hasta que fue asimilado por el
Convento de Santo Domingo de Huaylas, al fundarse en 1579, para luego ser integrado en la Doctrina del pueblo de
Yungay (que posteriormente se convirtió en Convento de Santo Domingo de Yungay), desde donde gestionó la dotación de
la Imagen de Santo Domingo de Guzmán, en la remesa que venía en un barco debidamente fletado desde España. (Archivo
del Convento de Santo Domingo de Huaylas).
“El padre-doctrinante (o cura-doctrinante, como le llamaba en el 1er. Concilio
Limense de 1567), era el principal encargado de la evangelización de los indígenas correspondientes a su Doctrina.
Cada padre doctrinante debía estar versado en el idioma de los naturales (quechua, aymara, mochica, etc.) y
debía vivir inserto en su Doctrina para impartirles la doctrina cristiana y enseñarles a vivir en cristiano. El
padre-doctrinante desempeñaba, pues, una labor intensa de evangelización y promoción de sus feligreses y
catecúmenos. Como miembro de una Orden religiosa estaba sujeto a la autoridad del Prior del convento al que
pertenecía la Doctrina”. (…)(Fr.Guillermo Alvarez, O.P.)
“Las misiones dominicanas en el siglo XVI se desarrollaron en lugares diversos de la costa y sierra del Perú y en circunstancias sumamente difíciles y complejas. Los misioneros dominicos, desde su llegada al país, se sintieron comprometidos con la causa de los naturales: con su instrucción en la doctrina cristiana y su defensa verbal y escrita, como lo demuestra sus cartas, relaciones y protestas. Asimismo, fue parte obligada de su apostolado, trabajar en la reconciliación de los conquistadores y poner freno a sus ambiciones; actuar de pacificadores y establecer el pago de tributos en la forma más benigna que lo pudieran hacer los indios; motivo suficiente para ganarse la antipatía de los encomenderos. Desde su fundación los conventos dominicanos fueron verdaderos centros de irradiación evangelizadora, a travéz de las doctrinas”.
“No se puede negar que, durante las guerras civiles (1537-1554), la obra de la evangelización, en parte, se vió limitada y hasta cierto punto estropeada. Pero ello no fue óbice para llevar adelante la tarea iniciada de la cristianización de los naturales. En 1548, la Provincia dominicana contaba con 80 religiosos; la mayoría de ellos dispersos en todo el territorio peruano, El Capítulo Provincial de 1548, celebrado en Cuzco, eligió Provincial a Fr. Tomás de San Martín y reasignó a todos los religiosos a los conventos de Lima, Cuzco y Arequipa, desde donde debían partir a evangelizar los ayllus, comunidades y encomiendas que integraban las doctrinas. Se determinó que los religiosos conventuales tenían la obligación de salir de dos en dos, como misioneros itinerantes. Después de dos meses de misión, retornarían a sus conventos, y los que habián quedado saldráin para apoyar a los curas o padres doctrinantes, o bien para explorar nuevos campos de misión. Refiriéndose a las ordenanzas del Capítulo Provincial de 1548, escribe Meléndez: “Nuestro Provincial y sus definidores despacharon por varias partes del reino, de dos en dos, doce frailes a predicar el Evangelio a los indios y en especial a los de las encomiendas”. En las Actas capitulares, en la sección de Misiones, se hace constar que fueron enviados como misioneros itinerantes, los siguientes: Fr. Domingo de Santo Tomás, Prior del Convento del Santísimo Rosario de Lima y Fr. Miguel de Céspedes, para que predicaran el Evangelio, doctrinasen y enseñasen a los indios de las cabezadas de Lima: Huarochirí, Canta, Checares y Cajatambo, principalmenmte en las encomiendas de Francisco de Talavera, Martín de Pizarro, Alonzo de Montenegro y Rui Barba. Fr. Melchor de los Reyes y Fr. Lope de la Fuente, para evangelizar el valle de Chancay, (…). Fr. Juan de la Magdalena y compañero que el Provincial le señale, para evangelizar el valle de Lima, (…).Fr. Benito de Jarandilla y Fr. Pedro Aparicio, para que continúen evangelizando el Valle de Chicaza, de preferencia a los pueblos de Santiago, Chócope y Cao. Fr. Pedro de Vega y Fr. Alonso Tuero, fueron comprometidos para evangelizar el Valle del Mantaro, (…). Fr. Juan de Santa María y Fr. Domingo de Loyola, para evangelizar Cusco, (…). Fr. Andrés de Santo Domingo y Fr. Domingo de Santa Cruz, fueron destinados a evangelizar Juli, (…)”(Fr. Juan Meléndez, O.P., TVI, t. I, p. 226-240).
Rubén Vargas Ugarte, S.J. en su obra Historia de la Iglesia en el Perú (1511-1568), I, p. 209, nos comenta: “la
actividad apostólica de los dominicos, en esta época notable impulso y se extiende a buena parte del Perú”, el
Consejo de Indias, bien informado de la expansión misionera dominicana y de los frutos que venía produciendo en
provecho de los naturales, creyó oportuno encomendarles la enseñanza del idioma castellano. En la cédula del 7 de
junio de 1550, encomienda al Provincial Fr. Tomás de San Martín, “que haga que sus religiosos procuren que los
indios aprendan el idioma castellano, tomando por medio el enseñarles las oraciones y la doctrina cristiana en el
dicho idioma”(…) “parece que los dichos religiosos podrían más buenamente entender en enseñar a los
indios, la dicha lengua castellana que otras personas, y que la tomarían de ellos con más voluntad, y se sujetarían
a aprenderla de ellos con mayor amor, por la afición que les tienen, a causa de las buenas obras que de ellos
reciben”. (Meléndez, TVI, t. I, p. 127 y 225).
“El Capítulo Provincial de 1553, que eligió Provincial a Fr. Domingo de Santo Tomás, dio normas concretas a
los religiosos para procurar la conversión de los naturales y la instrucción catequética de los ya convertidos:
“Mandóse, escribe Meléndez, que ningún religioso pudiese predicar ni confesar, sin especial aprobación de la
lengua de los naturales. Además, se le encomendó al Provincial, “examinar por sí mismo a todos los confesores,
predicadores y doctores de indios”.
Para facilitar y hacer más eficaz el ministerio de la evangelización, Fr. Domingo de Santo Tomás compuso la primera Gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú, y el primer Lexico o Vocabulario de la lengua general del Perú. Al escribir estas obras esenciales para la evangelización, Fr. Domingo de Santo Tomás se propuso dos objetivos: primero, poner en manos de los curas o padres doctrinantes un instrumento adecuado para aprender el idioma quechua, y poder evangelizar con eficacia; segundo, demostrar a S. M. y al Consejo de Indias que los naturales del Perú no eran los “bárbaros” de los que algunos historiadores o cronistas y juristas hablaban”. (Guillermo Alvarez, O.P. p. 33).
Fr. Domingo Angulo, O.P. en su obra La orden de Santo Domingo en el Perú, 1908, p. 229, nos glosa un párrafo del
prólogo de la gramática escrito por el Fr. Domingo de Santo Tomás: “Mi intento, pues, principal, S.M., al
ofreceros este artecillo, ha sido para que por él veáis muy clara y manifiestamente, cuán falso es lo que muchos han
querido persuadir: ser los naturales del Perú bárbaros e indignos de ser tratados con la suavidad y libertad que los
demás vasallos lo son: lo cual claramente conocerá V. M. ser falso, si viere por éste, la gran policía que
esta lengua tiene, la abundancia de sus vocablos, la conveniencia que tienen las cosas que significan, las maneras
diversas y curiosas de hablar, el suave y buen sonido al oído de la pronunciación de ella, y la facilidad para
escribir con nuestros caracteres y letras”.
En el caso, del territorio de lo que es hoy la Provincia de Pallasca, desde el día martes 18
de setiembre de 1534, en que ocuparon efectivamente el valle interandino los primeros españoles, conformado por la
Comitiva exploradora al mando de Francisco Martín de Alcàntara, hasta que fue fundado en 1579,
el Convento de Santo Domingo de Huaylas, fue el más cercano y sus misioneros solamente
llegaron hacía el Norte, hasta el pueblo de Macate de la provincia del Santa, ningún misionero intento ni tenía la
autorización para atravesar el río Santa.
En vista de que algunos en forma errada pretenden atribuir hechos falsos, se deja debidamente aclarado con pruebas fehacientes, según nos confirma el Fr. José María Vargas, O.P. en su obra Historia de la Provincia de Santa Catalina Virgen y Martir de Quito de la Orden de Predicadores, que el Fr. Domingo de Santo Tomás, arribó al Perú hacia 1540, residió en el Convento del Santísimo Rosario de Lima y se dedicó integramente al estudio e investigación de las lenguas existentes en el Perú, hasta que el Capítulo Provincial de 1548, le envió como misionero itinerante en la jerarquía de Prior del Convento del Santísimo Rosario de Lima; entonces, jamás visitó ni menos conoció ningun pueblo de la Provincia de Pallasca, ya que la dedicación de su tiempo y su objetivo primordial era de escribir su gramática y vocabulario de la lengua general del Perú. Además el desempeño de altos cargos en Lima no le permitió distraer su gran responsabilidad política.
Por el aislamiento geográfico y gracias a los primeros misioneros dominicos que llegaron en el año de 1534,a este valle interndino del territorio que hoy es la Provincia de Pallasca, “han dejado una huella profunda” en todo los pueblos de la provincia, “trabajaron sin desmayos por el derecho a la vida y el derecho a la libertad de los naturales”, no permitieron que les hicieran esclavos ni que les quitarán la libertad ni les hicieran trabajar en las minas menos hacerles cargueros, tampoco se les sacaron o quitaron sus tierras ni sus asientos o sus chozas, como lo hacian en otras partes del Perú, en donde eran lugares más accesibles e inmediatos a los gobernantes y encomenderos con el injusto pago de los tributos, que a casua de estos problemas y abusos, se produjo en ese entonces la desploblación de muchas zonas, tanto en la costa como en la sierra y en la ceja de selva. Por eso Fray Vicente Valverde, en su carta del 20 de marzo de 1539, en un acápite se lee: “no permita V. M. se les haga tan gran daño (a los indios de servir como esclavos), sino que a todos se les guarde la libertad que antes tenían y pues dan sus tierras y sus haciendas y sirven con sus personas, no sean hechos esclavos; pues, no hay por qué”. Como se podrá advertir, que los españoles conquistadores al llegar al Perú, fueron testigos presenciales de certificar que los naturales vivian dispersos en plena libertad, gozando libremente de las bondades que les ofrecia la naturaleza, en este caso, las extensas tierras fértiles de la provincia que le producia todo lo necesario, para supervivir con sus familias sin merecer apoyo ni esfuerzo de terceras personas.
Emilio Lisson Chaves en su obra La Iglesia de España en el Perú, nos dice que refiriéndose Fray Vicente Valverde “al derecho que tienen las mujeres de gozar también de libertad, recomendaba: “V. M. no dé oídos a razones que proceden de desordenados apetitos, y mande que se les guarde la libertad; porque así conviene al servicio de Dios y de V. M. y a la conservación de estos reinos”.
“Fray Domingo de Santo Tomás, que arribó al Perú hacia 1540, es otro de los grandes defensores de los naturales. Sus cartas y relaciones son testimonios reveladores de la situación de explotación a que eran sometidos y, al mismo tiempo, dan a conocer el pesamiento y actuación humanitaria y cristiana del dominico”. En sus 14 cartas escritas al Rey, al Consejo de Indias y otras personalidades influyentes y allegadas al gobierno, “son clamores angustiosos y apremiantes del misionero que llama a las puertas de quien sabe que puede poner freno a tanto abuso, atropello y aniquilamiento”.
Es conveniente mencionar estas históricas cartas, como por ejemplo, “En la carta del 1° de julio de 1550, fechada en la ciudad de los Reyes, escribe: “La tasa de los tributos que los naturales de esta tierra han de dar a los encomenderos (…) hánse habido en la dicha tasa harto más largos de lo que, según razón y conciencia, entienden que esta pobre gente puede y debe dar. Porque hasta ahora no habido más regla ni medida en los tributos que a esta pobre gente se les pide que la voluntad desordenada y codiciosa del encomendero. (…) y con ser así cierto, como digo, a mi juicio, va muy largas las tasas, mucho más de lo que se debería. Ha parecido a estos españoles bautizados, que, por no mentir, no les oso decir cristianos, cosa tan fiera la sombra de este poco de orden que se ha empezado a poner con la tasa, que no pueden oír este nombre de tasa, porque, quieren vivir y aún morir sin ella”. Una cosa sepa V.A. y es que el fundamento y principio de algún bien para esta tierra, está en que los naturales sepan lo que han de dar a sus encomenderos; porque no sabiéndolo ni tienen tiempo para oír las cosas de Dios, ni aún, lo que es más de llorar, es que no son señores de sus haciendas porque todos se las toman, ni de sus personas, porque se sirven de ellos como de animales brutos y aún peor que el asno (…) y, por el contrario, sabiendo el pobre indio lo que ha de dar a su encomendero, aunque sea mucho y con trabajo, en fin, con parecerle que tiene número y fin y es cosa conocida lo que ha de dar y trabajar, trabaja por darlo, porque, dado, podrá gozar de lo poco que le quedare y de algún rato si acabare de cumplir con el servicio que se le manda hacer. He dicho ésto, porque, V.A. esté prevenido y avisado (…) y envíe a mandar acá, con brevedad, que sin embargo de tan injustas suplicaciones y apelaciones (de los encomenderos), se ejecuten las tasaciones: pues, tan largas van” (José María Vargas, O.P., Fray Domingo de Santo Tomás. Su vida y sus escritos, Quito, 1937. Escritos, I. p.7).
Como se podrá observar en los contenidos de estas cartas se expresan los procedimientos abusivos de los españoles, que procedían en contra de los pobres indígenas, especialmente en las zonas de la costa, centro y sur del país, en donde mayormente se habían asentado los conquistadores españoles; pero estos inhumanos maltratos, no se producian en muchos valles interandinos de la sierra, adonde no llegaron fácilmente los conquistadores españoles, por su agreste geografía de difícil acceso a sus valles territoriales; es decir, gracías a Dios que en los pueblos del valle interandino de la Provincia de Pallasca, no sufrieron estos abusos y maltratos por los españoles, porque pasaban por inadvertidos ya que no tenían la relevancia significativa como de otros pueblos del país.
“En el mes de marzo de 1575, tres dominicos: Fr. Alonso de la Cerda, Fr. Miguel Adrián y Fr. Gaspar de Carvajal, escriben al Rey denunciando los abusos y arbitrariedades de las autoridades que gobernaban el país, sobre los indios, forsándolos al trabajo en las minas. Un fragmento de la carta de estos dominicos, nos da idea del asunto: “Luego que Don Francisco de Toledo vino por visorrey de estos reinos, juntó prelados y letrados, y parece que acordaron y dieron por parecer que era lícito compeler a los indios a que se alquilasen para trabajar en la labor de las minas y asi se ha hecho y hace; y ha cuatro años que los compelen y llevan por fuerza a trabajar en ellas, de que reciben notables daños y agravios, especialmente en la labor de las minas de azogue (…). Habemos lo tratado con el Arzobispo de esta ciudad y otros prelados y todos dicen ninguno haber sido de tal parecer que era lícito compeler a los indios a la labor de las minas. Parecióme (dice el P. Carvajal) que como cristianos y religiosos de la Orden de nuestro Padre Santo Domingo, que siempre habemos tenido especial cuidado de volver por estos naturales, entendiendo el servicio que a Dios y a V.M. se sigue, teníamos obligación de avisar de esto a V. M. para que en ello mande poner el remedio debido”. (Fr. José María Arevalo, O.P. Los Dominicos en el Perú, 1970, p.114). Muchas cartas llegaron al Consejo de Indias, de prelados, curas doctrineros y misioneros; pero no tuvieron efectos favorables, siempre salía ganando los encomenderos.
En octubre de 1548 el Presidente Pedro de la Gasca, hizo junta de los Oidores con la participación de los dominicos: Fr. Jerónimo de Loayza, Arzobispo de Lima; Fr. Tomás de San Martín, Provincial; Fr. Domingo de Santo Tomás, Fr. Bautista La Roca, Fr. Isidro de San Vicente, Fr. Antonio de Castro y otras personas notables, y juntos acordaron que de una vez por todas se extinguiese la costumbre de hacer esclavos a los indios; que se diese a entender a los indios traídos de Nicaragua y de otras partes, que eran libres; que no los cargasen como bestias; ni los serranos se trajesen a los yungas, ni los yungas de los llanos se llevasen a la sierra, porque se mueren con facilidad, por la mudanza del temple y ni pudiese ningún indio del Perú ser conducido a otras partes, porque no se despoblasen las provincias; dióse forma en los tributos, ordenando que los indios los pagasen con géneros, así naturales como industriales que tenían y no de otros; porque lo hiciesen con facilidad, y otras cosas de mucha utilidad para el reino y alivio de los naturales”. (Fr. Meléndez, TVI.t.I, p. 131 y 132).
Rubén Vargas Ugarte, S.J.refiriéndose concretamente a Fr. Jerónimo de Loayza, escribe: “Había bastado a la gloria (de Fr. Jerónimo) el haber contribuído tan eficazmente a la pacificación del Perú; pero hizo algo más: La tasación de los tributos era, como reconocía La Gasca, la clave de toda la conservación de los indios y la quietud del reino; ahora bien, esta tarea, prolija y penosa, le fue encomendada a Fr. Jerónimo juntamente con Fr. Tomás de San Martín, Fr. Domingo de Santo Tomás, todos tres grandes amigos de los indígenas”. “era de los misioneros más experimentados y el mejor conocedor de los indios”. (Vargas Ugarte, p.193-223)
“La conquista del Perú tuvo secuencias muy dolorosas, frentea las cuales el hombre peruano de entonces supo sufrir con gran entereza. Los conquistadores atraídos poderosamente por la riqueza del país, lo primero que hicieron fue proceder al repartimiento de los indios. Era norma que los primeros pobladores de una ciudad recién fundada, todos debían de recibir en encomienda cierto número de indios para trabajos diversos, en las mitas mineras, obrajeras, agropecuarios y otras. Arbitrariamente el encomendero podría trasladar a los indios de la sierra a la costa y de la costa a la sierra, sin excluír el servicio militar en los ejércitos conquistadores, creando el problema del abandono de sus hogares, el riesgo de morir azotados por el frío o deshidratados por el calor, por la falta de alimentos y falta de asistencia sanitaria. La carga de los tributos era otra pesadilla. Eran impuestos caprichosamente por los encomenderos; y para cumplir puntualmente con su pago, comprometían a toda su familia: a padres e hijos, generando, con frecuencia, dramas familiares innarrables, como el suicidio. De todos estos hechos nos hablan las relaciones y cartas de Fr. Vicente Valverde, Fr. Tomás de Berlanga, y Fr. Domingo de Santo Tomás y otros dominicos. La situación de los naturales se tornó aún más dura, con las guerras civiles entre conquistadores. Los efectos negativos de esta penosa situación, pronto se dejaron sentir, incidiendo principalmente en la despoblación del país. En este trance difícil y caótico, el Consejo de Indias recurrió a los buenos oficios de los dominicos”. (Rubén Vargas Ugarte, S.J.). En este caso, menos mal en el territorio del que hoy es la Provincia de Pallasca, no se produjo estos agobios por que los españoles que llegaron en 1534, fueron pocos y no tenían las ambiciones de tierras ni de minas, además que el valle interandino siempre permanecia alejado de estos abusos de autoridades ambiciosos, inclusive en este lugar no existía cacique alguno, todos vivian en la más completa libertad natural como en otros valles de los Andes, los naturales conviviendo con los pocos españoles que arribaron a su territorio, continuaban el desarrollo cotidiano de sus actividades y costumbres sin interupción alguna, como también lo hacian muchos otros lugares de los valles interandinos de la sierra del Perú, porque los conquistadores ambiciosos no llegaron a conocer diretamente a estos valles interandinos ya que pasaron varios años ignorados de su existencia.
“El 28 de febrero de 1535, el obispo Fr. Tomás de Berlanga salió de Panamá con destino al Perú, con el cargo de visitador, trayendo consigo las siguientes instrucciones:1°) Informarse del número de indios que se habían repartido, y personas a quienes se habían encomendado. 2°) Enterarse del tratamiento que los encomenderos daban a los indios. 3°) Averiguar la tasa de los tributos y el cobro que se les hacía a los indios. 4°) Moderar en aquellas cosas que el Gobernador y los encomenderos se hubieran excedido; y llevar relación de todas estas cosas en un libro. 5°) Componer los pleitos y enfrentamientos habidos entre los viejos socios de la conquista. 6°) Examinar la posibilidad de crear una nueva gobernación, en vista de la desmesurada extensión territorial concedida al gobernador Francisco Pizarro” (Rubén Vargas Ugarte, S.J., Historia de la Iglesia en el Perú, I, p.171).
“La misión encomendada a Fr. Tomás de Berlanga era, por cierto, muy delicada, ya que en forma directa tocaba a los intereses del gobernador Pizarro y de los encomenderos. Pizarro, mal aconsejado o porque personalmente se diera cuenta de los alcances de los poderes concedidos al visitador dominico, desde su llegada lo rechazó con desdén”. Por carta del 3 de setiembre de 1536, Fr. Tomás de Berlanga informaba al rey: “cuando llegué (a Lima) y le demostré mis provisiones para la descripción de la tierra, me dijo (Pizarro):que en tiempo que anduvo conquistando la tierra con la mochila a cuestas, nunca se le dio ayuda, y ahora que la tiene conquistada y ganada, le envían padrasto. Púsose muy contrario a cuanto yo disponía (…) procuré atraerle visitándole y, en conversaciones (…) resolví decirle que, pues me había mirado como padrasto contra la intención de V. M. y mía, no esperaba hacer fruto, ni quería entender en cosa hasta dar relación a V. M. y que así me volvía a mi obispado (de Panamá). Mostró contento de ello, y dispuse mi venida. Ya que estaba de partida, me hizo un requerimiento solo por cumplir, y convidóme a ver el Cusco y la tierra. Díjele que iría si había de hacer lo que V. M. mandaba, si no, no. Respondió que era imposible, y así me vine”. (Fray Alberto María Torres, O.P., El Padre Valverde. Ensayo biográfico y crítico. Quito, 1932, p. 153).
“El P. Cappa, S.P., en los Estudios críticos (vol.3), comenta que el Consejo de Indias encomendó esta misión a Fr. Tomás de Berlanga: “por si llamara la atención que el Consejo de Indías comisionara a un obispo para la división astronómica de las dos gobernaciones, diré que D. Fr. Tomás de Berlanga era hombre entendido en astronomía y que así no se había de valer de manos ajenas para la determinación de los límites”. (Torres, A.M., o.c., p.153). La terquedad de Pizarro hizo que la cuestión de límites de su gobernación y de la de Almagro, quedara indifinida, lo que dio lugar a la primera guerra civil”.
De las glosas transcritas, podemos deducir que durante estas épocas el movimiento social, político y económico del Perú, se concentraba en la ciudad de Lima, los emisarios y las órdenes venían de España, pasando por Panamá hasta llegar a Lima y viceversa, el problema de tierras se encuentra en el centro y sur del país, entre el valle del Mantaro y Cusco y el problador social que hemos tratado se encontraban en las zonas del valle de Mantaro, Jauja, Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa y Lima.
LOS FRANCISCANOS EN LA EVANGELIZACIÓN DEL PERU (Siglo XVI)
El Arzobispo Emérito de Ayacucho Federico Richter Prada, O. F. M.nos comenta: “El cardenal franciscano
Francisco Jiménez de Cisneros, Ministro Consejero de los Reyes Católicos Fernando e Isabel, fue uno de los
promotores junto con el dominico Padre Deza, de las futuras tareas evangelizadoras en América. Cisneros,
aprovechando una estadía suya en Roma, pudo conversar con el Papa Sixto IV, recomendando el asunto expuesto por
Cristóbal Colón en la Corte Real. Gracias a estas recomendaciones, Colón pudo llegar a América en 1492. A raíz de la
lucha por la unidad territorial, con la guerra de Granada (1481-1492), que expulsó definitivamente al último bastión
musulmán de España, Isabel desarrolló, aprovechando esta circunstancia, el nuevo modelo de ejército, con la Santa
Hermándad como cuerpo permanente, eficaz y modernamente organizado y equipado. Los moriscos fueron expulsados a raiz
de la revuelta de las Alpujarras; tampoco se debe olvidar la reforma de la Iglesia española, donde destacó la figura
de Cisneros.[…] México y Perú, sedes de dos grandes Imperios a la llegada de los españoles a América,
alcanzaron la gracia de tener misioneros insignes (…) Este Imperio era conocido genéricamente como imperio del
Tahuantinsuyo (…) estaba regido por el Inca Mayta Capac, quien recibió las primeras noticias de la llegada de gentes
extrañas a las playas norteñas de Tumbes. Los chasquis facilitaban en grande las informaciones en todo el Imperio,
aprovechando también los magníficos caminos que entonces tenía este Imperio, como arterias por las que fue fácil
toda comunicación y el desplazamiento guerrero del Inca, facilitando por ende la campaña de la conquista del Perú y
de su evangelización cristiana.(…) llegando como fue el año de 1531 a las costas de Tumbes, después de fatigosos y
aventurados viajes por costas y mares desconocidos. En la Caleta La Cruz, cercana a Tumbes, es plantada
la primera Cruz, símbolo cristiano que inauguraba la evangelización de nuestro país. San Miguel de
Piura, fundada inmediatamente en Tangarará, es la primera ciudad española en estos reinos del Perú”. (San
Franciscanos, Federico Ritchar Prada, pag. 57).
En la Comisión Estudios de Misionzentrale der Fransikaner, Marzo 1991, literalmente se escribe: “El año 1500 marca el inicio oficial de la misión franciscana en América Latina, con la llegada de los frailes a la Española (hoy Haití). La construcción de esta misión ocurrió en un tiempo récord. En el año de 1524 llegarán los primeros doce franciscanos a Nueva España (México), y fundarán una floreciente misión en el valle del antiguo Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. De esta misión saldrán franciscanos para el norte, yendo hasta California y, siempre más, para el sur, hasta alcanzar la Tierra del Fuego. Se puede decir que la cristianización de gran parte de América Central y América del Sur, es debida al trabajo de los hermanos menores. Sin la historia de los franciscanos no se puede escribir la historia de América Latina”.
El P. Diego de Córdova y Salinas, en Crónica de la Provincia de los Doce Apóstoles del Perú, Lima, 1651, nos relata diciendo: “Corria el año de 1531, cuando el benemérito religioso Fray Marcos de Niza pasó al Perú, acompañado de Pizarro en sus viajes de conquista de estas tierras peruanas. Había nacido en el Ducado de Saboya, allá por el año de 1490. Lo encontramos después en Cajamarca, cuando Pizarro hiciera prisionero al Inca Atahualpa y durante su ejecución, el día 3 de Mayo de 1533. Antes había estado ya en México, en el convento de Xochimilco, dedicado a misioneros que venían de España, para la evangelización de la Nueva España y de otras regiones.(…) Surgió una diferencia entre Pizarro y el P. Niza a raíz del género de muerte que se le iba a dar al Inca Atahualpa, hecho prisionero de los españoles. Niza defendió la dignidad del inca como persona humana e hijo de Dios. Pizarro, enojado con Niza por esta reacción, lo despacho de Cajamarca”.
El “analista Wading, en sus Memorias de 1532, pone por aquel entonces como presentes ya en el Perú a los seis
religiosos Fray Juan de Monzón, Mateo de Xumillas, Francisco de los Angeles, Francisco de la Cruz, Francisco de
Santa Ana y Pedro Portugués, por su puesto que en primera fila coloca al Padre Marcos de Niza”.
El Padre Federico Ritchter Prada, O. F. M. nos recalca manifestando que “Sabemos ciertamente que de los
nombrados, trabajaron de inmediato en el Perú, después del suplicio del Inca Atahualpa, el Venerable Hermano Mateo
de Xumilla, habiéndose “quedado” en Cajamarca para evangelizar a los naturales, ampliando su territorio
misional hacia Chachapoyas. De la misma manera, parece que al año siguiente estuvieron en el Perú los dos
sacersdotes Francisco de La Cruz y Francisco de Santa Ana, ambos cofundadores del Convento de San Francisco de
Jesús de Lima. (…) Fray Pedro Portugués, el “Lusitano”, figura en la comitiva de Pizarro, cuando
éste desde Cajamarca avanzó hacia el Cusco, la capital del Imperio; tan cierto que, Portugués, en nombre de su
Orden, recibe un solar en dicha ciudad para fundar convento”.
El Fr. Fernando Rodríguez Tena, en su obra Nuevo Mundo Saráficos (inédito). Historia de las Tres Ordenes del S. Padre San Francisco en la América. Sus hechos y progresos en ella, nos dice: “La obra escrita del P. Niza, llamada Relación y Cartas Informativas de lo obrado en las Provincias del Perú y de Quito, lamentablemente desapareció hasta nuestros días. Esta información nos hubiera aclarado muchos puntos demasiado interesantes de los “primeros momentos” de la evangelización en el Perú, salpicados sí de sucesos políticos de la conquista, sirviendo de testigo de excepción en los avatares de esta campaña militar en suelos peruanos”. “Cuando Pedro de Alvarado salió del Perú en 1534, el P. Niza viajó con él a Guatemala y México, llegando a este último país en el año de 1540, donde salió elegido como Provincial de la Provincia Franciscana del Santo Evangelio. Falleció el 25 de Marzo de 1542”.
El cronista agustino P. Antonio de la Calancha, nos informa: “Yo Fray Marcos de Niza de la Orden de San Francisco, Comisario de los Frailes de la misma Orden de las Provincias del Perú; que fue uno de los primeros religiosos que con los primeros cristianos entraron en las dichas Provincias”; añadiendo después: “de haber sido testigo del oro y plata dado a los españoles por el Inca Atahualpa, con mas la tierra de su poderío; sin embargo le quitaron la vida del Inca y otros Caciques”. Recalca además de haber defendido a los indios y particularmente al Inca. Antes de que le dieran muerte “Clamó, dice, con la voz fuerte y potente como San Juan en el desierto, pero esto no fue suficiente para hacer desistir de su intento a los españoles”.
El historiador jesuita quiteño P. Juan de Velasco, en su obra Historia del Reino de Quito, 1844, en las “Cartas Informativas de lo Obrado en las Provincias del Perú, en las que refiere Fray Marcos los hechos sucedidos en Cajamarca en torno a la prisión y muerte de Atahualpa. Dice por ejemplo: “Quispi era concubina de Huaína Capac, madre de Atahualpa, hermana del General Chalcuchima y del Cacique de Quito Caluchima, bautizado por el P. Marcos”. Otro hecho: “que al visitar al Inca que se encontraba en los baños termales, Don Hernando de Soto, al hacer pruebas con su caballo, tanto se le acercó al Inca que, la espuma del bruto le salpicó la cara”… Después de haber permanecido algún tiempo en el Perú y a raíz de las desavenencias surgidas con el conquistador Pizarro, a causa del género del suplicio que se le diera al Inca Atahualpa, suplicio al que se opusiera Fray Marcos, se volvió a México posiblemente en 1534.
El historiador Roberto Levillier en su obra Organización de la Iglesia en el Perú, 1919, pág. 50, afirma: “en 1531 llega al Perú Fray Vicente Valverde con seis compañeros, el cual se halló en la acción de Cajamarca, acaecida el 16 de Noviembre de 1533 y en la que fue preso el Inca Atahualpa. En igual forma, aproximadamente llegaron los primeros misioneros franciscanos a Piura, en número de 13, es a saber: Fray Marcos de Niza, Fray Juan de Monzón, Fray Francisco de los Angeles, Fray Francisco de la Cruz, Fray Francisco de Santa Ana, Fray Alonso de Escarcena, Fray Pedro Portugués, Fray Francisco Marchena, Fray Aragón (sacerdotes); los hermanos Mateo de Xumilla, Francisco Alcañices, Pedro Cabellos y Antonio de Haro, los que se desparramaron por varias provincias, formando la primera Custodia ó Convento de Lima, dependiente de la Provincia del Santo Evangelio de México, hasta que se erigió aquella misión primigenia en Provincia, en 1553, siendo su primer Provincial el reverendo padre maestro Fr. Luis de Oña”.
Federico Ritchter Prada, O.F.M. nos hace una aclaración diciendo que (…) el Hermano Pedro Cabellos, nunca estuvieron en el Perú, por no aparecer en los anales históricos de la Provincia. La Provincia de los Doce Apóstoles, dependía de la Provincia del Santo Evangelio de México, por que residia el P. Niza, que desempeñaba su oficio de Comisario General para los franciscanos que habían pasado al Perú.
El P. Julián Plandolit, O.F.M. en su obra El Apóstol de América San Francisco Solano, Madrid, 1963, nos informa: “Fundaron la ciudad de Trujillo el 6 de Diciembre de 1534, Diego de Almagro y Diego de Mora. En seguida Fray Juan de la Cruz funda el convento franciscano cabeza de la Custodia de la Madre de Dios, que tendría como dependencia la fundación fugaz en 1535 en Pachacamac, realizada por Fray Francisco de la Cruz y el no menos efímero, compartido en 1536 con el solar dominicano, dentro de la recién fundada Lima, a cargo de los padres Fray Francisco de Marchena y Fray Francisco de Aragón; y posteriormente la fundación estable en Lima, a partir del nombramiento del 28 de Agosto de 1545, con el guardían y custodío Fray Francisco de Santa Ana, el cual toma posesión el 14 de Marzo de 1546” En igual manera los testimonios de los misioneros de la Orden Franciscana, también se trasladaban por los caminos que usaban los incas en el Imperio del Tahauntinsuyo, siguiendo el mismo destino que los españoles.
El P. Antonino Tibesar O.F.M. en su obra Comienzos de los franciscanos en el Perú, Lima, 199, pág. 65 y ss, nos dice: “Los religiosos que vinieron con Pizarro al Perú no sólo iban a desempeñarse como misioneros, sino también como agentes en la conquista del pais. Así se desprende de lo dispuesto por la Corona Española. Mientras que los soldados con Pizarro aseguraban militarmente la tierra, los misioneros religiosos y, en menor grado, los sacerdotes diocesanos conquistarían el corazón y la mente de los nativos, adoctrinándolos en la religión, en la cultura occidental. Este desempeño que prestaron los misioneros fue mal visto y mal comprendido por algunos historiadores peruanos”.
Federico Ritchter Prada, O.F.M. nos relata: “la Orden Franciscasna desde los inicios del descubrimiento de nuestro continente. Se corrieron riesgos; se supo el sabor del cansancio, de la fatiga, de lo desconocido y de lo agreste de nuestras serranías; de los calores y humedad de una costa desértica y de sus selvas tropicales, panoramas nunca vistos por ellos en su país de origen. Además, el desafío de encontrarse con pueblos de cultura, idioma y religión diferentes a los de España, sin poderse, en un comienzo, entender con estas gentes, comprendieron que la labor misional que les aguardaba les iba a ser trabajosa y difícil en todo sentido. Se fueron poco a poco salvando las dificultades, y la evangelización se desarrolló paulatinamente, pero con paso seguro en estas dilatadas tierras americanas”.
Los franciscanos publicaron su primera Constitución de la Provincia de los Doce Apóstoles de Lima, el 15 de agosto de 1580, establecía normas precisas eminentemente pastoral para los religiosos, al comienzo la evangelización fue en los “repartimientos” y en las “encomiendas, para salvaguardar los derechos humanos y cristianos de los nativos, sin ningún otro interés material; de un modo especial de evangelización fue en los tambos incaicos, verdaderos centros de abastecimientos alimenticios que tenían los incas a lo largo y ancho del Imperio Tahauntinsuyano y a través de sus magníficos caminos, distantes uno de otro, como jornadas de un día de camino, especialmente cuando se movilizaba el ejército imperial, custodiados por un contingente de soldados y personas de administración, donde los misioneros “cada noche les enseñaban la doctrina cristiana” (Juan de Santa Cruz Pachacutec Yupanqui).
Las Doctrinas franciscanas fueron la de Magdalena en la periferia de Lima (1583), la de Surco a dos leguas de Lima (1557), ambas dependientes del Convento de San Francisco de Jesús de Lima; de Luna-Guana (1553). Convento de Cañete (11 setiembre 1581), atendía la Doctrina de Guarco y Calango. Convento de Ica (18 febrero 1564).De la Guardianía de Jauja: (toda de indios) Doctrina de Concepción, San Jerónimo, San Francisco de Orcotuna, Concepción de Mito, Natividad de Apata, Asunción de Matahuasi, Santiago de Comas y Santa Ana de Sincos. De la Guardianía de Guánuco: Doctrinas de San Cristóbal, San Miguel de Huáscar y San Pedro de Acamado. De la Guardianía de Trujillo: la Doctrina de Mansiche y Guanchaco. De la Guardianía de Chachapoyas: San Francisco de Chilinquín y San Pedro de Levanto. De la Guardianía de Cajamarca: (toda de indios) San Antonio, Santiago de Nepos, Stma. Trinidad, San Pedro de Chalaques, Todos los Santos de Chota, Asunción de Nuestra Señora, San Francisco de Guzmángo, San Mateo de Contumazá, Jesús, San Marcos, San Gabriel de Cascas y San Miguel. De la Guardianía de Chiclayo: (toda de indios), Nuestra Señora de Los Angeles, San Miguel de Farcapa, Cinto (1583) y Saña (indios mochicas y chimús). (Federico Ritchter Prada,O.P.M.).
Como se podrá observar que los centros de evangelización, fueron solamente en zonas específicas, bien demarcados los límites del trabajo misional de los religiosos franciscanos, por cuya razón, no llegaron por los valles interandinos de las Provincias de Pallasca ni menos la de Corongo.
“En Cajamarca, como vimos, las doce doctrinas fueron atendidas por franciscanos, a raíz del suplicio del Inca Atahualpa (julio de 1533), quedándose algunos de ellos, del grupo que acompañaba al P. Niza, en las cercanías de esta población, instruyendo a los nativos. El cronista dominicano P. Lizárraga anota: “Los franciscanos la han instruido (a la provincia de Cajamarca) desde el principio y ahora la instruyen con mucha edificación y cristiandad” (Lizárraga, O.P. Crónica, p.73).
José Toribio Polo, en la Revista Histórica, I, 1906, nos menciona:”También la labor misionera de V. Hermano Mateo de Xumilla en la Provincia de Cajamarca y Chachapoyas fue extraordinaria; su muerte fue piadosa como la de un verdadero siervo de Dios”.
En el Archivo de los Doce Apóstoles de Lima, Reg. 13, parte 2, relata que “Durante años un franciscano, de nombre Fray Jeús (sic), misionó entre los nativos de las estancias de Celendín”.
“Todas estas doctrinas excepto Celendín, constan en “Memorias de todos los Conventos”. Santo Toribio afirmó en 1592 que Fray Alonso García, franciscano atendía la doctrina de Guamachuco con 1700 habitantes”.
Del Archivo de los doce Apóstoles de Lima, Reg. 9, parte 2, se escribe que “Un franciscano se fue de Cajamarca en 1533 para misionar a los nativos de Lambayeque. El guardín de Trujillo concedió el permiso solicitado, por ser el poblado más proximo. Se construyó después casa en Chiclayo (lo que era el valle de Collique), el 20 de junio de 1559”.
“Desde 1534 los franciscanos, con Fray Pedro Portugués, comenzaron a evangelizar en la ciudad Imperial y sus contornos. Hubo un compás de espera en la tarea evangelizadora, debido a las guerras entre españoles; la misma construcción del Convento y del Templo sufrió un retraso debido a este amargo contratiempo” (P. Diego de Mendoza, Crónica de la Provincia de San Antonio de los Charcas 1665. Reg.41y42).
Como se podrá apreciar que los misioneros franciscanos no pudieron llegar a otros lugares de los valles de los Andes, como en el caso de las Provincias de Pallasca y Corongo, recordemos “en Tumbes se creó el Primer Obispado en 1529; la primera diócesis como tal fue Cuzco, en 537. A esta siguió Lima en 1541, siendo Fray Jerónimo de Loayza su primer obispo”. (Federico Ritchter Prada, O.P.M.)
“Los misioneros franciscanos tuvieron indudable importancia en la formación de estos pueblos: la presencia del templo, ubicado en el centro del núcleo habitacional y central que era la plaza, aglutinó las construcciones de las nuevas viviendas que empezaban a levantarse en estos pueblos. La traza empleada en estos, fue a cordel, en manzanas. Se les enseño a labrar el adobe, como se hacía en España, igual que a quemar tejas de arcilla. La doctrina, como se llamaba la casa de los religiosos, era el lugar más concurrido por los naturales, donde se les ofrecía además de catequesis, alfabetización, artesanías, etc. como posibles soluciones a sus problemas de orden legal y laboral, frente, no pocas veces, a encomenderos con poca conciencia”.
El “Símbolo” era una obra de “José Tamayo Herrera, publicó la Doctrina Cristiana y Catecismo para la instrucción de los indios y de las demás personas, que han de ser enseñadas en nuestra santa fe, constituye un hito singular en la cultura del Perú, por que marca el inicio de la actividad cultural en nuestro país; impreso en Lima en 1584, en la imprenta del italiano Antonio Ricardo, o Ricardo como se le castellanizó” (José Toribio Medina, La imprenta en Lima, I, 49-53). El autor del Símbolo, fue el P. Blas Valera, por que conocía el quechua y que había nacido en el Perú (Chachapoyas).
Se entendía por “Catecismo” a la doctrina cristiana, conjunto de dogmas y prácticas básicas de la fe cristiana, incluyendo las oraciones del Pater, Ave, Credo, la salve, los Mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, los Sacramentos, etc. compuso el P. Oré, además, varios himnos y cánticos sagrados en quechua y con música propia inspirada ésta en el canto gregoriano y en las melodías propias de nuestra serranía, cantándose algunos de ellas hasta en nuestros días, como el hermoso “Hanac Pacha”, “Canmi Dios canqui” y otros”. Esta forma de presentar un tipo de enseñanza doctrinal, facilitó a nuestros misioneros el aprendizaje de gran parte del Catecismo (Símbolo), de lo que ya venía practicándose según este método, en las doctrinas de Nueva España, a finales de 1540. A propósito, el Anónimo Jesuita (Jiménez de la Espada, Tres relaciones, p.223) pretende que los jesuitas introdujeron la costumbre de enseñar la doctrina cristiana a los indios por medio de cantos, de modo que los nativos se olvidaran de sus himnos paganos. No se sabe quien introdujo el canto de himnos cristianos, pero no fueron los jesuitas ciertamente. Los franciscanos emplearon cantos en México antes de la fundación de los jesuitas en el Perú, por lo menos varios años antes que llegaran a nuestro país” (Francisco Díaz, Relatio Missionum, p. 511).
“Otra prueba al respecto es la que nos dejó dicho el V. Fray Mateo Xumilla, en sus misiones de Cajamarca y Chachapoyas (De ritibus Indorum, obra que se perdió. A.Tibesar, en o.c.). El P. Oré, al respecto dijo: “para todas estas cosas es muy necesario que haya escuela y maestro della, y cantores diputados, y pagados con salario suficiente donde sean enseñados los muchachos a rezar la doctrina y a leer y escribir, cantar y tañer” (Oré, Símbolo Católico, fol.56, Véase registro 9, N°2 y 5, sobre disposiciones para música y canto). El P. Constantino Bayle S.J., después de escribir el método comúnmente usado por los doctrineros en Hispano América, añade: “los franciscanos fueron los introductores del método y lo tenían prescrito para las doctrinas de la Orden” (El campo propio del Sacerdote Secular en la Evangelización Americana Misionalia Hispana, IV, 1946).
LOS MERCEDARIOS EN LA EVANGELIZACIÓN DEL PERÚ (Siglo XVI-XVIII)
Los Primeros Mercedarios que llegaron al Perú.- El Obispo Auxiliar del Cuzco, Severo Aparicio, O.
de M. escribe diciendo: “Si bien no se encuentran en documentos los datos precisos de la fecha y
circunstancias del arribo de los primeros mercedarios al Perú, en cambio, desde las horas inciales consta de la
presencia de ellos y de sus nombres. La razón puede ser que muchos de ellos venían por cuenta de la Orden, y no
mediante la Casa de la Contratación. El cronista Ruiz Naharro afirma que Fr. Miguel de Orenes y Fr. Vicente Martí
estuvieron en la fundación de Piura, en 1533, y luego llegaron otros más. Allí habrían quedado cuando Francisco
Pizarro enrumbó hacia Cajamarca. De pronto aparecen más religiosos en el Perú, sin que se sepa cómo y cuándo
llegaron. De Piura unos se dirigieron al Cuzco y otros a Lima”.
“Es verdad admitida que Fr. Sebastián Castañeda, conocido como primo de Pizarro, fundó en 1534 el convento de la Merced del Cuzco, en el sitio llamado Cusipata, que actualmente ocupa. Al año siguiente, sin que se tenga noticias de su llegada, aparecen en el Cuzco Fr. Antonio de Almanza y Fr. Antonio de Solís, quienes , en julio de 1535, acompañaron, en calidad de capellanes, a Diego de Almagro en la desafortunada expedición a Chile. El año 1539, el P. Castañeda se encontraba en Huamanga, “donde asiste a la primera fundación de la ciudad de Quinua y luego a su traslado, siendo el primero en administrar los sacramentos en ella”. (Ruben Vargas Ugarte, Historia de la Iglesia en el Perú, I, Lima, 1953, p. 217). En esta ocasión Fr. Sebastián fundó el convento de su Orden en Huamanga”.
“Por su parte, Fr. Miguel de Orenes y Fr. Diego Martínez, desde Piura, se dirigieron hacia Lima, donde en 1534, instalados a orillas del río Rimac, en una precaria vivienda llamada “el conventillo”, tenían una ermita en Pachacamac, y desde allí “hacían sus correrías apostólicas en los pueblos inmediatos de Surco, Lurigancho, Carabayllo, etc. antes que don Francisco Pizarro bajara a la costa”.(Antonio Ybot León, La Iglesia y los eclesiásticos españoles en la empresa de Indias, II, Barcelona, 1963, 678, Pedro N. Pérez, Religiosos de la Merced que pasaron a la América española, Sevilla, 1924, p.170).
“En 1535 Fr. Miguel de Orenes fundó el convento de la Merced en el lugar donde está actualmente. Por algo esta casa se llamó convento máximo de San Miguel. Orenes como superior de la Merced por largos años, por supuesto, con la estrecha colaboración de sus religiosos, fundó y organizó en Lima y en sus provincias los centros misionales o doctrinas, atendidos por los mercedarios. Al mismo tiempo, por su ascendencia moral y antigüedad en la tierra, fue consejero de conquistadores y gobernadores, y estuvo presente en cuantos acontecimientos tuvieron lugar en su tiempo, como alzamientos de naturales, guerras civiles, etc.”
“El obispo de Panamá, Fr. Tomás de Berlanga, que vino a Lima en agosto de 1535 con el fin de hacer las paces en las diferencias surgidas entre Pizarro y Almagro, al año siguiente, desde Panamá, informaba al rey, entre otras cosas, haber encontrado en Lima como residentes a dos franciscanos (un sacerdote y un lego) y a cuatro mercedarios. Entre ellos estaba Fr. Miguel de Orenes. Otra figura destacada entre los primeros mercedarios en el Perú fue Fr. Juan de Vargas. El año 1533 se embarcaba en Sevilla para Santa Marta. Le encontramos en el Perú en 1537, y al año siguiente en el Cuzco ya como comendador del convento. Aquí tendrá destacada actuación como superior y como fundador de misiones o doctrinas entre los naturales, y sobre todo como el primer provincial de la Merced en América. La ciudad del Cuzco se convirtió en el centro de la labor misional de la Merced en las regiones andinas”.
Desde la real cédulas (R.C.) de 1° de Abril de 1544, hasta el 5 de enero de 1597, emprendieron viaje a las provincias del Perú un total de 144 religiosos que pasaron al Perú por cuenta de la Real Hacienda durante el siglo XVI, cuyos nombres se conocen (Pedro N. Pérez, Religiosos…, pp.169-256). Con los que vinieron por cuenta de la Orden, el número se acercaría a unos 160 frailes”.
Como podríamos verificar que también los religiosos mercedarios que llegaron al Perú, se desplazaron a Piura (1533), Cuzco (1534), Lima (1535), Trujillo (1535), Huamanga (1540), Chachapoyas (1541) y Arequipa (1548), tampoco intentaron visitar los territorios del valle interandino de la Provincia de Pallasca ni de Corongo.
LA ORDEN DE SAN AGUSTIN EN LA EVANGELIZACIÓN DEL PERÚ (1551-1600)
Benigno Uyarra Cámara, O.S.A. en la Revista Peruana de Historia Eclesiastica, escribe sobre los métodos de
evangelización aplicado en el Perú: “Los viajes eran muy penosos por las muchas leguas que había que recorrer
y por lo arisco de los caminos. Es modelo de doctrineros andariegos el P. Juan Ramírez, quien realmente
hace “camino al andar”, al cumplir ricamente su vida, desde 1551, en que llega al Perú, y su muerte,
ocurrida en Trujillo, ya octogenario y casi ciego, en 1608. No sólo fundó pueblos como Cutervo y Chota,
sino que recorrió también Chachapoyas, Moyabamba y Santiago de Chuco, derramando la semilla
del Buen Sembrador”.
“Entre las construcciones hay que destacar también los hospitales y las escuelas en donde se enseña gramática, lectura, aritmética, geografía, etc. como medio de aprendizaje, los agustinos se ayudan de la música. La usan también “para los oficios divinos con vigolones y capillas y coros, cuya virtuosidad envidiarían algunas catedrales”. (A. de la Calancha, Crónica Moralizada, Libro I, Cap. V y Libro II, Cap.3).
“El ejercicio de la caridad en los hospitales es un cautivador método de ayuda al necesitado y, sin pretenderlo, inclina las voluntades hacia nuestra fe. Cuando un grupo de soldados estaba empeñado en la conquista de la comarca de Vilcabamba, se vieron cercados por multitud de indios; los españoles no sufrieron daño porque se acordaban de los desvelos en atenderles practicados por el P. Diego Ortiz, Protomártir del Perú, al que venían desde doscientos kilómetros, para pagar el impuesto al Inca en provisiones de coca, dándoles Fray Diego alimento, curación y acogida”.
“Los cronistas agustinos insisten en un incentivo que envalentona a los doctrineros: “Ocúpanse sólo en
las tierras y gentes de mayor dificultad, porque deseaban ir dejando las doctrinas como convirtiesen a los
indios”. Así dejarán, tras un trabajo intenso de tres años, en 1563, Huambos y, cuatro años después, las de
Chachapoyas (1567). Continuaron en las de Huambos los religiosos mercedarios, disgustándose mucho el Sr. Virrey de
que las dejaran los agustinos. Las de Chachapoyas las trabajaron 13 años; las de Pachacámac, las dejaron en 1571,
tras nueve años de labor. En cambio, las de Conchucos, más difíciles, las cultivaron durante 25
años. Las de Cotabambas, Omasuyos y Aimaraes las dejaron, tras conseguir en dichos lugares, adelantos
en la fe y en el progreso humano. Las de Paria, que incluían a los “rudísimos Uros”, las trabajaron
durante más de dos siglos”.
“No todas las Ordenes religiosas son partidarias de las conversiones y bautismos en
masa. Pero es preciso admitir que los “indios” fueron bautizados por decenas de miles sin mayor
preparación. Muchos siglos antes, San Agustín, en el “De catechizandis rudibus”, (año 400) aboga por una
catequesis seria y libre. En el siglo VIII, Alcuino sintonizará con la exigencia de una preparación de siete días,
por lo menos; pero no debía sobrepasar los 40 días. El descuido en la catequesis, previa al bautismo, chocó mucho a
los doctrineros dominicos y agustinos; éstos fueron llegando a América, a partir del año 1527. “Anunciar a
Cristo, -dice San Agustín- no es solamente declarar lo que hay que creer respecto a Cristo, sino también lo que debe
observar quien se apresta a ser insertado en el Cuerpo de Cristo”. (San Agustín, De fide el operibus, IX, 14.
(Año 413).
“Sin embargo, el capellán de Nicolás Federman Ulm, el agustino Vicente Requejada, primer religioso de esa Orden que pisó playas americanas, en 1527, reconoce que “bautizó algunos miles de indios y con soló espiritualmente a los soldados”. (Fernando Campo, O.S.A., Historia documentada de los agustinos en Venezuela durante la época colonial, Caracas, 1968, p. 177).
“En 1534, los agustinos –situémonos en México- exigieron no bautizar más de cuatro veces al año: Pascua, Pentecostés, San Agustín, Epifanía”. Se incluye la Epifanía, porque en el Occidente –en la Edad Antigua- se hacía en esos días por los predicadores un llamado especial a los catecúmenos adormecidos para que se inscribieran e hicieran el seguimiento cuaresmal, dando “previamente su nombre”. (Cristianes, J. Lorgganización d un catecumennat au XVIé Siecle, en “Maison Dieu” N°58, p.71-82)
Benigno Uyarra Cámara, O.S.A. prosigue relatandonos sobre: “Disposiciones de los Capitulos provinciales relativas a la predicación a los indios y a su bienestar material, son los que “oficializan la recepción de los conventos y las doctrinas, muchas veces en funcionamiento previo; son también los facultados para dejar el compromiso de las doctrinas; envían a las personas que estarán al cargo de las mismas. La de Huamachuco es como un laboratorio piloto para todas las demás, por anticiparse, en organización a las otras. Los primeros capítulos deciden ya dar voto, en las elecciones de provincial, no sólo a los que conforman la primera comunidad de Lima, sino también a los vicarios y priores de conventos de doctrinas que jerárquicamente funcionan de manera similar a los de las Ciudades. Las doctrinas, con varios, lograrán esta prerrogativa solamente cuando sean declaradas Prioratos o Curatos de religiosos. Mientras tanto para efectos de elección de discreto al Capítulo, serán anexionadas a otros curatos próximos. El poder civil impondrá más tarde un mínimo de ocho religiosos para poder ejercer un convento su propio discreto. Y hasta hay épocas en las que la Orden busca razonada solución, suprimiendo los discretos al Capítulo Provincial, pero manteniendo, como miembros de los capítulos, a los priores y a otros concurrentes por derecho constitucional”.
Continúa Benigno Uyarra refiriéndose: “El primer Capítulo Provincial dura del 19 al 24 de diciembre de 1551, lo componen sólo 13 miembros; justificadamente está ya en Huamachuco el P. Juan Ramirez y se congregó “en el Convento de Nuestro Padre San Agustín de la Ciudad de los Reyes”, el que durante 22 años se ubicó en las proximidades de la actual y antigua parroquia de San Marcelo”.
“Dice la Definición 2° de este Capítulo que “por ser enviados a predicar a estas gentes, que no tienen conocimiento de Dios, somos obligados a más perfecta manera de vivir”. Otra de las Definiciones prohibe aceptar o retener rentas, aún corporativamente. También se habla de distintas observaciones: vistan de jerga, de dentro a fuera; alpargatas, como calzado; a veces irán con sandalia, botines y descalzos. Observarán las tres disciplinas semanales (lunes, miércoles y viernes). Se cumplirá con el rezo de la plegaria “Nativistas” y preces a la Cruz; seguirá la 2° Contemplación, pues ha tenido otra por la mañana, a las 6.30, precedida del rezo de Primera. Aún en las doctrinas rezarán los maitines a las 12.00 a.m., que se prolongan más de dos horas. Destaca en estas Definiciones la seriedad de tender a la santidad mediante la pobreza, obediencia, religiosidad, prudencia y caridad”.
“El Segundo Capítulo Provincial del 21 de abril de 1554, rectificará algunas de las decisiones del Primero: se revoca, en parte, el sentido radical de pobreza, por lo que los conventos podrán tener rentas, como se adquieran honestamente, por cuanto esto es más conveniente al decoro, clausura y honestidad de nuestra Orden en este Reino, como nos lo ha enseñado la experiencia. Se define también que “antes que nuestros religiosos sean enviados a los pueblos y lugares de los indios, vaya el P. Provincial a ver los lugares en que se han de fundar conventos, y si (los lugares) son aptos para las doctrinas y en que nuestros frailes puedan perseverar, para que no den apariencia de inestables”. Se dan cuenta también que, tener como mínimo cuatro doctrinantes por comunidad, como estableció el primer capítulo, sería oneroso a los mismos indios; dada la escasez de religiosos, buscan la solución, reduciendo el número a la mitad, tal como se hace en otras Ordenes. Lo mismo deciden al no obligar a salir de casa siempre de dos en dos, para así no reducir el número de doctrinas. Hay una idea de descentralización en la Provincia incipiente, dando facultad al convento de Huamachuco para que elija su propio prior, como ya lo hace el de Lima, tal como autorizan antiguas Constituciones y lo ha practicado, desde sus inicios, la Orden Dominicana. Aclara también el Capítulo que la práctica de recibir limosnas de los fieles debe disminuir cada día. Mientras que los gastos de esas limosnas debe intensificarse más, favoreciendo a los indios. Como contrapartida se autorizará el percibir Capellanías con renta para sustentarse, como ocurre entre franciscanos y jesuitas”.
“El Tercer Capítulo Provincial del 15 de mayo de 1557, elige como provincial al P. Juan de San Pedro que no asistió, por estar doctrinando en Huamachuco. Se declara que las doctrinas de Chachapoyas y Conchucos se consideren, en orden a conventualidad, agregadas al Convento de Lima, para los efectos de voz activa y pasiva, y, por tanto, intervengan en la elección del Prior del Convento de Lima. Se establece que se preparen seis religiosos en el aprendizaje de las lenguas, antes de ser enviados a los pueblos y provincias a la tarea de conversión. Si conviene al servicio temporal y espiritual de los indios, se podrá pedir al Rey alguna ayuda, escribiendo y firmando la petición, el P. Provincial y todo el Definitorio, como lo aprobó, como Vicario General del Capítulo, que también presidió, el P. Alfonso de Orozco, en la Provincia de Castilla. El beato Alfonso de Orozco fue continuo “amparo y legislador de nuestra Provincia” (la del Perú). (Calancha, Crónica, Libro II, Cap. 31).
“El Cuarto Capítulo Provincial del 11 de mayo de 1560, prohibió admitir en la Provincia del Perú a mestizos y mestizas. Esta norma se había roto en el convento de la Encarnación, con la aceptación de la hija de un español, de apellido Alvarado, que beneficiaba, con una buena dote, la entrada de su hija Isabel en el convento nombrado y fundado dos años antes en Lima, poniéndose bajo la obediencia del Provincial de San Agustín. Por dicha conducta se les dejó de lado y fueron sometidas al arzobispo Loayza (1-II-1551). Hasta que Felipe II (28-09-1588) legisló en contra, no se podían ordenar mestizos, ni recibir mestizas en los conventos femeninos; y, cuando se autorizó el cambio, sólo podía hacerse con “información de vida y de costumbres”. (Calancha, Crónica, Libro II, Cap.23). Reglamenta este capítulo la autorización para poder salir de los conventos a misionar, sin hábito negro, que siempre deben usar en casa y que deben llevarlo consigo para ingresar al pueblo donde van y usarlo también en la Iglesia. Vestidos con hábito enseñarán a los indios de la doctrina. En este caspítulo se autoriza a los doctrinantes de Laymebamba y Conchucos para elegir prior local, teniendo, igualmente, participación en capítulo provincial, eligiendo un discreto”.
“En la Provincia de Conchucos, aunque primero se acepta como doctrina, no será admitido su convento hasta este capítulo, al mismo tiempo que los conventos de Cuzco, Trujillo y Paria. (Calancha, Crónica, Libro II, Cap.32).Se le dio discreto a capítulo a Paria. Se dividió la provincia en tres distritos (que otro capítulo posterior reducirá a dos) para el mejor gobierno de la Provincia. En el caso de tres, los Visitadores eran el prior del Cuzco, el de Lima y el de Trujillo. En el caso de dos, no entraba el de Trujillo. Se concretaban provisionalmente los ministros de la conversión por medio de los visitadores, mientras oficialmente los nombraba el Capítulo Provisional. “Que con más cuidado elegía el Definitorio un doctrinante que un prior”. “Y nombráronse priores y doctrinantes”. (Calancha, Crónica, Libro II, Cap.31).
“El Quinto Capítulo Provincial se reunió el 19 de junio de 1563. Estaba premunido de una Patente, otorgada por el Beato Orozco, el P. Pedro de Cepeda que lo presidió. Ya no votarán en el capítulo los residentes en Lima, por haber otros conventos que ya hacen número capitular. El P. Baltasar de Armenteras, O.S.A. es portador de una carta dirigida al Rey, donde se denuncian los frecuentes pleitos suscitados entre el clero secular y los religiosos, motivados por los trabajos de los doctrineros”.
“El Sexto Capítulo Provincial se reunió el 22 de junio de 1566, tendrá por delante un corto tiempo de gobierno del P. Andrés de Ortega que morirá durante el ejercicio. Se establece que los priores de doctrinas hagan rezar en común y en la iglesia, las horas canónicas. El P. Ortega hizo la visita provincial desde Huambos hasta Paria (más de 3000 kilómetros). “No pidió ni quiso más carruaje que una mula y un caballo y 100 pesos de colecta al año”. (Calancha, Crónica, Libro II, Cap.42). Murió el P. Ortega, acogido fraternalmente por los franciscanos de Cajamarca, en 1567”.
“El Séptimo Capítulo Provincial fue convocado, como ordenaban las leyes, reuniéndose el 27 de agosto de 1567, y el gobierno del P. Juan de San Pedro se prolongó hasta 1571. Establece, por lo tanto, que los provincialatos: duren cuatro años; se amplían las doctrinas en Barranca y otros lugares de la costa; pasan a los agustinos las doctrinas de los franciscanos en Cajamarca; se reciben las de Clisa, Yagón y Yagonet en el Alto Perú. El 1° de Abril de 1568 llegaron los jesuitas y, por algún tiempo, se hospedaron en nuestro Convento de Lima. En 1569 llegó el virrey Toledo; más tarde llegaría a Lima un hermano suyo: P. Alvarez de Toledo, como visitador general. El P. Luis Alvarez llegó en la 4° barcada que la componían también el P. Gabriel Saona, el P. Roque de San Vicente y el P. Alonso de Biedma. En 1568 entra a Vilcabamba el P. Marcos García y, unos meses más tarde, el P. Diego Ortiz, que sufrirá atroz martirio en 1571.
“El Octavo Capítulo Provincial tuvo lugar el 1° de Julio de 1571 y se celebró en el Cuzco y eligió al P. Luis López Solís, siendo presidente del mismo Capítulo. Recibióse el convento de San Guillermo de Cotabambas y las doctrinas de esa Provincia y de la de Omasuyos. Redujo a dos los visitadores de los distritos. El P. Gabriel Saona y el Provincial electo fueron los primeros catedráticos de esta Provincia, con cátedra de Teología en San Marcos. Serán noticias de 1571 la confianza puesta en la Orden por el Virrey para escoger tres agustinos y llevar a cabo la visita a las provincias de este reino, de la que salió la legislación de las “Ordenanzas” y la realización de censos. A disposición del virrey entraron por algunos años los PP.Francisco del Corral, Juan de Bibero y Agustín de la Coruña. También una mala noticia, por la sentencia a muerte y su cumplimiento en una horca, de Túpac Amaru I, que fue bautizado antes con el nombre de Felipe. Fray Agustín de la Coruña, de los siete primeros que llegaron a México, fue nombrado Obispo de Popayán, anda ahora en el Perú en misión oficial. Asistió al Concilio Provincial de Lima de 1567 y ahora se traslada, para servir al virrey, de Lima al Cuzco; lleva en esu haber sólo 10 pesos. Del ordenamiento que supusieron las “Ordenanzas”, “los indios vieron sus favores”. (Calancha, Crónica, Libro III, Cap.33). Pero ni de rodillas convence al virrey Toledo para conmutar la pena de muerte a Túpac Amaru I; tras muchos auxilios divinos, sí logra que tome el nombre cristiano y se cristianice, queriéndose imponer el nombre del Rey de España: Felipe. Aunque algunos historiadores dicen que quien le bautizó fue Juan de Bivero, más probable es que fuera el P. Agustín de la Coruña, y que un hijo de Cusitito Yupanqui, llamado también Felipe, fuera el noble bautizado como Felipe Quispe Titu por el P. Antonio de Vera, O.S.A”. (Así lo afirma la Crónica “Cusi Tito Yupanqui” por P. Marcos García, cuyo original está en la Biblioteca del Escorial y que afirma que Quispe Titu fue bautizado en el pueblo de Carco, en 1567, por Fray Antonio de Vera). Otras dos buenas noticias: se admite oficialmente el patronazgo del Capitán Lorenzo de Aldana, en Paria, que tanto ayudó a los indios; 16 religiosos llegaron en la quinta barcada o expedición, acompañados del P. Diego Gutiérrez. Ningún doctrinante podrá tener caballo o mula propia, ni a uso”.
“La Doctrina de Huamachuco en el sector de la sierra norte del Perú, entra en ella el P. Juan Ramirez en los primeros días de junio de 1551. La formaban 22 pueblos y numerosos anexos. Los principales pueblos eran: San Agustín de Huamachuco, San Nicolás de Tolentino de Cajabamba, que fue cura de los agustinos hasta 1779. Santiago de Chuco, Otuzco, Sinsicap. (En los cinco pueblos había convento). Pero además son dignos de enumerar: San Pedro de Usquil, Lucma (Norte), Simbal y Cajabamba. Los curatos de Simbal y Cajabamba duraron en la Orden hasta fines del siglo XVIII. El Obraje de Chusgón con conventillo para residir, produjo bienes que, hasta 1779, contribuían a financiar el sustento del Convento Grande de Lima.
“El P. Antonio Lozano, docto en ciencias eclesiásticas, de los primeros 12 que llegan al Perú, doctrinó en Huamachuco, Cotabambas, Omasuyos y Tapacari. Consumido en ancias, antes del primer destino, solía decir: “Cada día que se dilata mi entrada entre los indios, es un plazo penoso y, hasta verme en su conversión, no estoy a gusto”. Tampoco estaba a gusto, cuando retornando, en 1560, a uno de esos cuatro lugares decía que el diablo le arrebataba los frutos de su trabajo. “En una hora, con amenazas y miedos destruían lo que en un año sembraba con su sudor y ansias, el sacramento de la confesión (que es el que menos se ha recibido entre los indios –se supone de los de la iniciación cristiana- porque los demás, si se confiesan, ocultan las culpas que acriminan los predicadores y castigan los justicias); al fin ellos no han entrado con amor en este Sacramento. En esto cargaba el P. Antonio su trabajo y con diligencias y dulzuras, solicitaba enamorarlos a este Sacramento”. (Calancha, Crónica, Libro III, Cap.44).
“Doctrina de Conchucos, esta región de las estribaciones orientales de la cordillera blanca, del departamento de Ancash, fue doctrinada por los agustinos entre 1559 y 1584. Los pueblos principales eran: San Juan de Pallasca, donde doctrinó el P. Juan de Pineda; Santo Domingo de Tauca, donde evangelizó el P. Marcos Pérez; San Pedro de Piscobamba, en donde trasmitieron la fe los PP. Miguel Carmona y el mismo Marcos Pérez; San Pedro de Corongo, donde ensenó el P. Juan Bautista y hasta donde llegó Santo Toribio, en visita pastoral, en 1585 y en 1594. Más secundarios eran los pueblos de San Agustín de Huandoval, Santiago de Cabana, Sihuas y Sillabamba, donde envangelizó el P. Francisco Velásquez. El P. Juan de la Magdalena penetró hasta Lampas, (actual departamento de Huánuco), al pueblo de Ticllos. El P. Juan es de los 14 fundadores de la Provincia del Perú; llegó desde México, acompañando al P. Juan Estacio, que resultaría ser el primer Provincial. El P. Juan trabajó tanto en la conversión de los idólatras como en la ruina de sus ídolos y adoratorios”. (Calancha-B. Torres: Epítome de Crónica, L, 1, Cap. 8. Año 1657).
“También doctrinó en Ticllos el citado P. Miguel Carmona. Con la hoja del tabaco peruano curó él, en Roma, de varios males, al Papa Gregorio XIII. El P. Carmona renunció a la Abadía que dicho Papa quería crear en Lunahuaná, pretendiendo complacerle. Murió ahogado el P. Carmona en Canarias (su pequeña patria), cuando regresaba al Perú, trayendo insignes reliquias de santos. Las distancias entre los pueblos de la doctrina eran notables: de Corongo a Sihuas son 128 kilómetros; de Piscobamba a Corongo hay 207 kilómetros; y de Lima a Corongo, 598 kilómetros. Corongo está abastecida por las aguas del río del mismo nombre, afluente del Cuyuchin y éste del Santa”. (Benigno Uyarra O.S.A. Revista P. de Historia E., p. 167).
LOS JESUITAS EN LA EVANGELIZACION DEL PERU
El P. Armando Nieto Vélez en la Revista Peruana de Históría Eclesiastica escribe que la Compañía de Jesús se funda
en 1540, teniendo como finalidad esencial “la defensa y dilatación de la santa fe católica” (Fórmula del
Instituto, 21,julio 1550), “Este objetivo de la naciente orden religiosa, según la mente de San Ignacio de
Loyola, debía traducirse en el “envío” de operarios a aquellas partes del mundo donde aún no se hallaba
establecida la Iglesia. (…). Por ello la citada Fórmula del Instituto dice claramente: “iremos, sin tardanza,
cuando será de nuestra parte, a cualesquier provincia donde nos enviaren, sin repugnancia ni excusarnos, ahora nos
enviaren a los turcos, ahora a cualesquier otros infieles, aunque sean en las partes que llaman Indias, ahora a los
herejes y cismáticos o a cualesquier católicos cristianos”.
El primer envio, de los Jesuitas al Perú, “cuando en 1555 fue designado virrey del Perú don Andrés Hurtado de Mendoza, escribió éste a Borja (Francisco de Borja, era el superior de los jesuitas de España con el título de Comisario) pidiéndole dos jesuitas para llevarlos consigo al Perú. La respuesta fue favorable. El 23 de agosto avisa Francisco de Borja a Ignacio de Loyola, desde Simancas, que los dos sacerdotes designados, Gaspar de Acevedo y Marco Antonio Fontova, han partido para el Perú. “Los del Perú –le dice- se partieron ya profesos, y van a muy buen tiempo, porque ya está apaciguada aquella tierra, y son castigados los que se levantaron en ella”. (Monumenta Historica Societatis Jesé, MHSI, Borgía,III, 239). Alude evidentemente al final de las guerras civiles y de la rebelión de Hernández Girón”. (…) Pero en realidad Acevedo y Fontana ni siquiera llegaron a embarcarse (…) en los asuntos de la Iglesia española intervenían las instancias del Estado en virtud del Real Patronato. En el caso de Acevedo y Fontana fue el Consejo de Indias el que se opuso. (…) Queda acreditado por varias cartas el interés de Francisco de Borja por que la Compañía de Jesús pasase a Iberoamérica a evangelizar estas tierras. No lo pudo llevar a la práctica como Comisario de los jesuitas españoles, pero sí lo ejecutó al ser nombrado prepósito general de la Compañía en 1565. Hubo que vencer las resistencias del Consejo de Indias, que se opuso (por lo menos durante un tiempo) a que viniesen a América nuevas órdenes religiosas. (…) “sostiene el padre Francisco Mateos S.J., “las numerosas peticiones de jesuitas, que de diversas partes de América venían a España, fueron poco a poco acostumbrando a los señores del Consejo de Indias a la idea de dejar paso franco a la joven Orden, que tan bien se estaba acreditando en sus misiones de Oriente”. (Primera expedición de misioneros jesuitas al Perú (1566-1568). Missionalia Hispanica, N°4, Separata, p.27).
Por “Real Cédula de Felipe II a Francisco de Borja, del 3 de marzo de 1566, en que el monarca expresa su voluntad de enviar jesuitas a Hispanoamérica. Llega a fijar el número: 24. El rey se ofrecía a costear los gastos que fueren necesarios. Se determinó Borja a crear la provincia del Perú, de enorme extensión geográfica, pues abarcaba por lo pronto todo el territorio al sur de la Nueva España. (…) en cuanto al personal, no con veinticuatro sino con ocho miembros (dos por cada provincia española: Castilla, Toledo, Andalucía y Aragón). A finales de enero de 1567 se halla el padre Jerónimo Ruiz del Portillo, nombrado jefe de la expedición, preparando el viaje a ultramar. (…) Felipe II proveyó a los expedicionarios jesuitas de cuanto necesitaban para la travesía. Los gastos del viaje de Sanlúcar de Barrameda a Cartagena de Indias ascendían aproximadamente a 300 mil maravedíes (unos 800 ducados). De las arcas reales recibieron además los padres dinero suficiente (200 ducados) para adquirir libros. (…) los ocho jesuitas (Portillo, López, Alvarez, Fuentes, Bracamonte, Medina, García y Llobet) partieron de Sanlúcar el 12 de noviembre de 1567. El viaje, largo y pesado como solían serlo los de esos tiempos, cobró penoso tributo. Hubo que lamentar el fallecimiento del padre Antonio Alvarez, ocurrido en Panamá, “sepulcro de los navegantes”, a causa del temple malsano de los trópicos. El 28 de Marzo de 1568 arribaron al Callao y el 1° de abril hicieron su entrada en la Ciudad de los Reyes. Habían tardado cinco meses desde su salida de España.
El padre José de Acosta, desempeñaba el cargo de provincial de la congregación en enero de 1576, nos refiere sobre la importancia de la labor evangelizadora al afirmar “que el fin principal de la Compañía en las Indias occidentales era procurar la salvación de los indios que yacen en extrema necesidad”, comenta su biógrafo el padre León Lopetegui sustentándose en las actas latinas (…). A comienzos del siglo XVII el 80% de los sacerdotes de la Compañía habían estudiado quechua (y aymara). En el Cuzco, de doce sacerdotes, nueve se empleaban en el ministerio con los indios. El padre Claudio Aquaviva llegó ordenar que aun los superiores estudien la lengua indígena”. (Antonio de Egaña, vol. VI (1596-1599), doc.73, p.191).
“Entre los lingüistas notables con que contó la provincia peruana fue: Alonso Barzana, del cual se dijo llegó a dominar hasta seis lenguas; Bartolomé de Santiago, Blas Valera, Ludovico Bertonio, Diego de Torres Rubio y Diego Gonzáles Hoguín. Este último preparó en 1608 un excelente diccionario quechua-castellano, que ha merecido el elogio unánime de los entendidos y ha sido reeditado hasta por dos veces por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: en 1952 u en 1989.”
Con el “dominio de las lenguas las misiones entre indios alcanzaron gran fruto. Como ejemplo están las reducciones de Juli, zona frigida habitada por aymaras, a casi cuatro mil metros de altura. Estas reducciones sirvieron de inspiración a las famosas del Paraguay, en cuya madura organización y defensa se distinguió el insigne jesuita limeño Antonio Ruiz de Montoya (1583-1652). Las frecuentes salidas hacia territorios de indígenas, en forma de misiones volantes, se hicieron teniendo como centros las residencias de Lima, Arequipa, Cuzco, Juli, Potosí, Quito, Panamá, Santa Cruz de la Sierra y Santiago del Estero. Hay una tendencia claramente expanciva entre 1586 y 1591. No hay duda de que en ello influyó el entusiasmo de los particulares y las exhortaciones de los superiores romanos y locales”.
Según el Catálogo público, 1637. Archivo Romano de la Compañía de Jesús, los jesuitas iniciaron las misiones en las regiones selváticas, como la de chiriguanas en el oriente de Bolivia actual, en 1587, los padres Diego Samaniego, Diego Martínez y otros en las regiones del sur.
Para “la región de Maynas, las entradas se hacían desde el colegio de Quito, por la mayor felicidad de acceso, y así se explica que las misiones de Maynas pasasen a depender de la viceprovincia de Quito, el monseñor Jáuregui, afirmó acerca de la evangelización de las regiones amazónicas: “El apostolado misional de la Compañía de Jesús se halla tan íntimamente ligado al gran río, que la región amazonense, desde Borja, en el pongo de Manseriche, hasta la frontera brasileña, fue teatro señalado de sus fatigas y esfuerzos, durante ciento treinta años, desde 1638 hasta 1768”. Las “exploraciones de los jesuitas por los ríos septentrionales (norte) comienzan con el padre Rafael Ferrer, quien hacia 1605 recorre detenidamente la región del río Napo, haciendo más de trescientas leguas. Preparó una exacta y detallada relación de las partes descubiertas y la envió a Lima pidiendo el refuerzo de nuevos misioneros. Trabajó arduamente entre los indios cofanes, y vino a morir trágicamente en plena selva en marzo o junio de 1610”.(…) Vinieron también a las misiones del nororiente sacerdotes no españoles, deseosos de contribuir a la expansión de la fe católica entre los infieles”.
Armando Nieto Vélez, S.J. prosigue relatándonos: Los jesuitas germanos resultaron excelentes misioneros, dieron buena cuenta de sí en el aprendizaje de las lenguas nativas y traían esmerada preparación científica. Entre los de Maynas debemos destacar a tres en especial. El padre Enrique Richter (1653-1695), nacido en Prosnitz de Moraría, vino al Perú en 1685, y se entregó a la evangelización de las tribus de las riberas del Huallaga y del Ucayali. Hizo más de cuarenta salidas por tierra y río, totalizando ocho mil leguas de recorrido. Se estableció entre los cunibos, enseñándoles la doctrina cristiana y tratando de reducirlos a vida civilizada. Fundó nueve pueblos. En 1695, cuando se preparaba a apaciguar a los piros sublevados, murió a manos de un cacique cunibo. El padre Samuel Fritz (1663-1723) nació en Trutnov de la antigua Bohemia, y terminando los estudios de teología salió a las misiones de ultramar. “Gracias a su obra y su valentía –ha escrito un historiador checo actual- , Fritz se convirtió en una verdadera personalidad de la provincia bohémica, de la cual no puede prescindir la historia de las misiones jesuitas, pues dicho misionero se hizo su testigo más fidedigno y estimado. Es que en realidad Fritz descubrió para los europeos el gran río Amazonas” (Zdenek Kalista, Los misioneros de los paises checos en los siglos XVII y XVIII actuaban en América Latina). Fue el autor del primer mapa impreso del gran río. Con los datos recogidos en largas navegaciones fluviales trazó su célebre carta, y en 1707 la imprió en Quito. Otro mapa notable fue del padre Francisco Javier Weigel, superior de las misiones de Maynas, elaborado en las cárceles de Lisboa, en donde fue recluído con sus acompañantes de misión en acatamiento de los decretos de expulsión”. (…) lograron fundar, en 130 años, 173 pueblos en las orillas de los ríos Pastaza, Tigre, Napo, Marañón, Huallaga, Bajo Ucayali y Amazonas. (…) “las misiones jesuitas de Maynas quedaron dependiendo de la antigua viceprovincia de Quito (1607), hasta que ocurrió la expulsión de la Compañía (1767). Con la Real Cédula de 1802 la Comandancia General de Maynas pasó a depender del Virreinato de Lima y los franciscanos de Ocopa recibieron el encargo de asumir la misión de los jesuitas desterrados”.
EL CLERO DIOCESANO EN EL SIGLO XVI
A los sacerdotes de la Orden de San Pedro, se les denominaba diocesanos, el Obispo de Cajamarca José Dammert
Bellido, escribe: “El primer clérigo que aparece en la historia del Perú, es don Hernando de Luque, vicario de
Panamá, que colabora en la financiación de los viajes de Pizarro, y recibe como recompensa la presentación para el
obispado de Tumbes, pero falleció antes. La última investigación histórica ha desechado la leyenda de la Misa y
participación de la misma hostía por los tres socios, por ser una invención muy posterior a los
acontecimientos”. (Lockhart I, 84-5, 155; II 269;Lisson I, 1, 13-33; Pizarro Cap.30; Gracilazo, Comentarios
III, Cap.38). En el tercer viaje de Pizarro lo acompañó como Vicario del ejército, el clérigo Juan de Sosa, que
permaneció en San Miguel de Piura, pero sin embargo participó en el rescate de Atahualpa, volviendo a España en
diciembre de 1533. Regresó al Perú y estuvo complicado en las guerras civiles y fue paradigma de los clérigos
batalladores y que vinieron por granjerías” (Lockhart II, 268-71). Las noticias sobre el oro del Perú
atrajeron a numerosos clérigos que fueron autores de numerosos desmanes denunciados a la Corona de Castilla. De ahí
la reiteración de reales cédulas para que fuesen devueltos a la península “quienes no deben estas en dicha
provincia”, como señala la Reina a 30 de noviembre de 1536, y que por la proliferación de los abusos se
repiten hasta fines de siglo, tanto por los escándalos como por la explotación de los indígenas”. (Lisson I,
238, III, 34-5, 57-8; Esquivel, I, 179, 183). Las descripciones de clérigos “batalladores” aparecen en
memoriales y crónicas, lo mismo que las denuncias por afán de obtener dinero y “enriquecerse presto para
volverse a España” mediante la explotación de los indios”. (Lisson I, 3 106-7; Vargas, Historia de la
Iglesia, I 194, 197-8).
“Al lado de estos malos elementos figuran trabajando en la viña del Señor numerosos clérigos en funciones de curas de almas, canónigos, inquisidores y obispos que calladamente esparcieron la semilla del Evangelio. El obispo Valverde manifiesta que ha escogido “los mejores sacerdotes de mayor vida y doctrina, para que las cosas del culto divino y conversión de los indios se traten como conviene y como vuestra Majestad manda” y elogia a su provisor Luis de Morales. Guamán Poma habla del visitador Juan López de Quintanilla que “había de ser visitador en todo el mundo”; del padre “Alonso Hernández Coronado” más que doctor y letrado “por sus obras de misericordia; del vicario Beltrán de Saravia, ejemplar por amor, caridad y humildad; del padre bachiller Avendaño, cura por más de veinte años del pueblo de Jesús de Pucyulla, que no recibió jamás camarico de los indios, que no tenía mitayos a su servicio ni indias en la cocina”. (Porras, Cronistas, 656, Lisson 12, 106).
“Entre los clérigos que defendieron ardorosamente a los indios, y que fueron escuchados por el Rey y los Padres Conciliares, estuvieron el mencionado Luis de Morales, quien describió el caos producido en el país por la conquista y enérgicamente señaló los males; el lic. Hernando de Santillán en su Relación denuncia los abusos, los tributos excesivos, vejaciones, azotes, estupros, chamuscaduras; la anónima “Destrucción del Perú” trasciende simpatía por los indios y acusa a los españoles como Morales y Las Casas de la destrucción de las Indias; las “Fábulas y Ritos” del padre Cristóbal de Molina es el fruto de un amor profundo y el resultado de un trato comprensivo y amoroso en sus cotidianas tareas de párroco, predicador y confesor y de “antiquísimo escudriñador de quipos”; Pedro de Quiroga sabe poner el dedo en la llaga de la colonización española”. (Lisson I,3 48-96). Otros por un trabajo humilde y silencioso demostraron con el ejemplo de su vida el amor por los indios y el empeño por su evangelización, descollando Toribio Alfonso de Mogrovejo y sus numerosos colaboradores (Rodríguez, passim).
“En cambio, el racionero Villarreal, y otros tantos, escribió que “los indios son la hez y la escoria de
la generación humana”. (Porras, Fuentes 154, Cronistas 351).
El obispo José Dammert Bellido, nos narra que era: “Una dificultad para el nombramiento de los curas estaba en
la exigencia de la presentación real. En los principios, por no estar establecida la Jerarquía y por la escasez de
sacerdotes, los encomenderos, a quienes correspondía procurar la instrucción religiosa de los indios, se concertaban
con los clérigos, seculares o religiosos y les pagaban el salario convenido. Dada la irregularidad del
procedimiento, las autoridades civiles y eclesiásticas tomaron a su cargo la provisión de las doctrinas. El 1° de
junio de 1574 Felipe II dio una cédula para adaptar el sistema parroquial de las Indias a lo dispuesto por el
Concilio de Trento, y el 4 de abril de 1600 Felipe III dictó las normas para su cumplimiento. El obispo de Quito, el
dominico Fr. Pedro de la Peña, se inclinaba a entregar las doctrinas a los clérigos seculares porque ya había el
suficiente número de sacerdotes de la Orden de San Pedro, (…) En enero de 1585, estando la sede vacante, el Cabildo
del Cuzco, recibió la R. C. de 20 febrero 1583, en el cual se disponía que los frailes se recogiesen a sus conventos
y se proveyeron las doctrinas en clérigos. Los canónigos al considerar que había más de cuarenta clérigos sin
beneficio alguno, resolvieron declarar vacantes todas las doctrinas de regulares y mandaron poner edictos para
proveerlas.(…). Los Cabildos Catedrales estaban integrados por clérigos en las sillas de Dignidades, Canónigos y
beneficiados en las diócesis de Cuzco y Lima. El Cabildo era la
principal entidad colaboradora del Obispo y éste escogía a sus Provisores o Vicarios Generales, a Cancilleres y
Visitadores entre los Capitulares. Adquiría especiales funciones en la vacancia de la sede episcopal, que por
durar largo tiempo, debido a la dificultad de comunicaciones, a los engorrosos trámites de selección del candidato
por el Consejo de Indias para la presentación a la Curia Romana. (…).La vacancia en Lima entre el fallecimiento de
Loayza y la llegada de Mogrovejo duró seis años. En el Cuzco Valverde es asesinado en 1541 y su sucesor Solano toma
posesión en 1545, para viajar a Europa en 1561 y renunciar, y Lartaún le sucede en 1570; al fallecer éste en 1583,
lo reemplazará Montalvo que gobierna del 1587 al 1592, y la Raya de 1594 a 1606: en total 18 años de vacancia que
pesaron duramente sobre el desarrollo de la diócesis (Vargas (ed.) Anales 137-40). Fue preocupante del rey y de los
prelados que los evangelizadores y doctrineros de los indígenas supiesen la lengua de los naturales. Los Concilios
Limenses dispusieron, el primero de 1551, que los adultos fuesen instruidos en su propia lengua; el segundo de 1567
exhortó a los obispos a que obligasen a los curas a aprender la lengua de los indios; y el tercero impuso como
requisito indispensable para los nombramientos el conocimiento de la lengua. Para ello se fundó la cátedrá de la
lengua general de los indios, o sea el quechua, en la Universidad de San Marcos, y tuvo por catedráticos al Dr. Juan
de Balboa y al Dr. Alonso de Huerta, ambos criollos y elogiados por su saber y virtudes.Sin embargo hubo quejas,
como la del oidor Gonzáles de Cuenca quien escribía en 1567: “ningún indio se confieza, ni entiende lo que se
les enseña en la doctrina por no entender los sacerdotes la lengua y enseñarles la doctrina en nuestra
lengua”, refiriéndose al norte del Perú. El arzobispo Mogrovejo se esforzó por predicar a los indígenas en la
lengua general, y trató que los curas aprendiesen la lengua de los naturales que tenían a su cargo. En 1584
manifiesta al Rey que los curas conocen la lengua de diferentes pueblos, anotando que algunos la saben medianamente
o poco, y que otro hará esfuerzo para aprenderla. Posteriormente que en la costa norte “saben la lengua
mochica”, y específicamente que uno es “la mochica de los llanos de Trujillo, y otro es “buen
lengua” en Moyabamba (Rodríguez, I, 352-61; II, 99-100).
En la formación de los clerigos, el virrey Martín Enriquez informó al Rey manifestándole que “hagan escuelas y estudios y colegios y seminarios en los pueblos de los indios”. Grarcilazo nos refiere “que en su ciudad natal el canónigo Juan de Cuellar leyó gramática y latinidad a una docena de mestizos, entre ellos a Felipe inca que era indio puro, y de ellos salió el padre Diego de Alcobaza, también se ordenó Martín de Ayala, sin embargo el virrey Toledo el 27 de noviembre de 1579 se quejó a la Corte, para que no se ordenen los mestizos. El Cabildo seglar del 23 de enero 1555, suplicó al Rey que los hijos vecinos vivido por diez años en Lima se ordenen. En Trujillo fue “donde primero que en otra parte deste reino se introdujo en forma de colegio con casa particular” hacia 1557 por orden del virrey Hurtado de Mendoza. Se educaron numerosos hijos de conquistadores, y el propio Carlos Marcelo Corne, hijo del preceptor latinista y helenista don Diego del Canto Corne, de nación francesa y algunos más se hicieron clérigos”. “El primer Seminario fue fundado por Santo Toribio, su primer rector fue el bachiller limeño Hernando de Guzmán de 1591 a 1602”. El obispo de la Raya fundó en el Cuzco el Seminario de San Antonio Abad en 1598, bajo el rectorado de Hernán Pérez de Soria”. “Los obispos pertenecientes a la Orden de San Pedro, Mogrovejo, de la Raya y Corne fundaron los primeros seminarios en Lima, Cuzco y Trujillo”. “El clérigo más ilustre del Perú es el segundo arzobispo de los Reyes don Toribio Alfonso de Mogrovejo, actualmente Patrono del Episcopado Latino-americano” (Vargas, Historía de la Iglesia, II 404-11).
“El sistema hispano que rigió el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición se trasladó a las Indias y los obispos eran los Inquisidores mayores, celebraban “Autos de Fe” y nombraban “inquisidores ordinarios en los asuntos tocantes al Santo Oficio” a clérigos. Así a 12 enero 1563 el Cabildo del Cuzco, en sede vacante, designó al chantre Hernando Arías y al canónigo Francisco Ximénez; luego fue comisario del Santo Oficio el canónigo Pedro de Quiroga, quien tuvo un serio entrentamiento con el obispo Lartaún. En 1570 se establece en los Reyes el Tribunal con el licenciado Serván de Cerezuela, que llegó solo porque su compañero el doctor Bustamante falleció en Panamá. Conforme a los ordenamientos reales en los Tribunales había dos inquisidores, un teólogo y un jurista, o dos teólogos. Los Inquisidores nombrados por el Rey eran personas de confianza como lo habían sido en España el licenciado Gasca, canónigo de Salamanca, y Visitador del Santo Oficio, Juez Metropolitano de Toledo y miembro del Consejo de la General Inquisición; los candidatos a sede cuzqueña Dr. Ramírez y lic. Tremiño” (Vargas, Historia de la Iglesia, I, 381-6).
Hasta aquí, he tratado de explicar y esquematizar las regiones y lugares en donde las ódenes evangelizadoras llegaron al Perú, en 1532 las primeras órdenes religiosas que llegaron conjuntamente con Francisco Pizarro, fueron los Dominicos, los Franciscanos y los Mercedarios, cuando llegaron a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, posteriormente llegaron la órden de San Agustín en 1551, las misiones de los Jesuitas en 1566 y el Clero Diocesano llamado a los sacerdotes de la Orden de San Pedro; todos ocuparon las ciudades y alredores de las ciudades de Cajamarca, Jauja, cuzco y Lima, motivado y por la facilidad que les prestaba el camino del Inca o el Capac ñan desde el Norte hasta el Sur y más tarde por el camino de la costa, hasta que llegaron los barcos que surcaba el mar del Pacifico. Como se podrá apreciar que el territorio del valle de la que hoy es la provincia de Pallasca y otros tantos valles interandinos permanecian ingnorados por los españoles durante tanto tiempo desde la Conquista de Francisco Pizarro, en los sucesos de Cajamarca (16 noviembre 1532), hasta que las tierras les fueron dados “como premio o recompensa que se otorgaba a los primeros conquistadores y pobladores por los servicios prestados a la Corona”, a los encomenderos.
CAPITULO XV
DISCURSOS, SERMONES, INFORMES Y CARTAS ECLESIASTICAS
Discursos, sermones e informes eclesiasticos de Tauca.- Los discursos eran una gran vía de motivación cultural, a veces “enmascaraban interese políticos y económicos, podía funcionar como arma poderosa en manos de determinados visitadores (...) en donde se detuvo la reflexión histórica (...) las victimas de la represión cultural y de la Inquisición para indígenas comenzaban a mostrar ahora el rostro de los victimarios, apropiándose de los mecanismos represivos a disposición de los sectores dominantes de la sociedad colonial. Indios fiscales, cantores o sacristanes que denunciaban interesadamente a otros indios, curacas que se deshacían de sus rivales políticos acusándolos de idólatras, comunidades indígenas que, con la experiencia adquirida en visitas anteriores, decían al visitador lo que este quería oír, indios cristianos que se oponían a la religión de sus abuelos o, inclusive, doctrineros idólatras que contrataban los servicios de brujos nativos”.(José C. de la Puente Luna-2007,pág. 42-43).
En un histórico Informe eclesiástico N° 102, de la Doctrina e Iglesia de Santo Domingo de Tauca, fechado con 12 de junio de 1634, se da cuenta y se pide autorización al Convento de Santo Domingo de Yungay de Huaylas, actualmente del Departamento de Ancash, del PRIMER CENTENARIO DE LA OCUPACIÓN PACIFICA DEL VALLE POR LOS ESPAÑOLES (HOY PROVINCIA DE PALLASCA), el cura encargado de la Doctrina de firma ilegible de ese entonces informa que por gestiones de los hijos y nietos de aquellos españoles, que por primera vez llegaron al territorio del valle que hoy comprende los pueblos de la Provincia de Pallasca. La mayoría de los personajes se encontraban residiendo en el centro del Perú, desidieron adoptar la posibilidad de la celebración del mencionado centenario, en recuerdo de haber llegado a este hospitalario territorio interandino de sus ancestros y que deseaban volver a recordar a caballo el itinerario de la Comitiva exploradora de Francisco Martín de Alcántara, que hacía un siglo en que partieron desde Jauja, pasando por Huaraz hasta llegar a Huamachuco. Esta comisión organizadora del centenario se encontraba encabezado y conformado por una delegación de los Dominicos que fundaron el obraje de Yanamarca de la estancia de Yanamarca en la jurisdicción del antiguo corregimiento de Jauja, apoyados por los hijos de los hacendados residentes en Concepción, entre ellos don Pedro de la Cruz, don Gaspar de los Reyes, don Francisco Pérez, don Juan de Leiva y don Gabriel Älvares Claros vecino de Huancayo, el notario don Juan Francisco de Pinedo, don Alejo de Chaves Cabeza de Vaca, don Pedro Lorenzo Astocuri, aunándose los hacendados del valle de Jauja, don Lorenzo Martínez de Miranda, Cristóbal de Chavarri, Pascual de Baldeón, don Juan López de Sanabría, don Juan Amaro de Ribera, don Rodrigo Monje, alféres Juan Tello de Meneses, don Felipe López de Salcedo, don Alonso Sotelo, don Benito Palomino, y otros tantos vecinos del valle de Jauja. La salida se iniciaba en la ciudad de Jauja, el día primero de setiembre del año 1634 y finalizaba el 30 del mismo mes en la ciudad de Huamachuco, consistía en pasar por los pueblos de Huaraz, Carhuaz, Yungay, Caraz, Huaylas, visitando y donando a los pueblos de La Pampa, Corongo, Yupán, Bambas, Llapo, Tauca, Cabana, Huandoval, Pallasca, Conchucos, Pampas y Huamachuco; luego regresando la Comitiva por el camino del Inca por donde se condujo Francisco Pizarro, hasta llegar a Jauja en 1534. Acondicionaron el fletamento de una recua de 50 mulas de camino con destino a estos pueblos, transportando bienes para donar a cada pueblo de ropa de “abasca”, varias varas de cordeyate y sayal, “ropa de la tierra”, bayetas, cordellates y frazadas y varias arrobas de lana del obraje de Sapallanga y de otros obrajes de los demás hacendados. Esta fuente de información es sumamente valiosa se encuentra en los Archivos del Convento de Santo Domingo de Yungay. Este gesto solidario y humanitario no ha sido revelado por la historía, al contrario se comprendió como un aspecto de “rebelión” por las autoridades de la época, dando lugar a que más tarde fueran comprendidos en “la pesquisa secreta sobre el corregidor Diego de Escobar Osorio, iniciada en Concepción el 8 de agosto de 1644 y finalizada el 16 de ese mes”, en este proceso declararon muchos otros complicados. Posteriormente también se comprendieron en una “averiguación por una frustrada rebelión de indios en 1667, tamién fueron comprendidos varios integrantes de estos personajes. Muchos otros lugares tanto de la costa como de los Andes fueron prohibidos las celebraciones tradicionales y los aniversarios motivo a la rebelión o alzamiento sucitado en el año 1666 a 1667 liderado por el cacique don Salvador Cusichaqui, quién pretendía “legitimar su autoridad y prestigio para gobernar el curacazgo de Atunjauja” en el valle del Mantaro.
“Felipe Guaman Poma de Ayala, fue un cronista indio nacido en San Cristóbal de “Sondando” y fallecido por el año 1615 en Lima. Era de origen noble, si se le debe creer, por ser hijo del curaca de Lucanas, Andamarca, Circamarca y Soras, y nieto materno del Inca Túpac Yupanqui. Viajó cerca de treinta años por el Perú. Dolido por el sufrimiento de los indios ante los abusos de los españoles, decidió viajar a España para quejarse personalmente ante el rey. Por ello escribió su voluminosa Nueva Crónica y Buen Gobierno, la que ilustró con dibujos hechos a pluma para completar la información”. (Conquista y Virreinato, José Antonio Del Busto, pág.183). (la publicación de su libro lo hizo en España, su lectura fue prohibido en el Perú en estos tiempos).
La corona española prohibió la circulación y lectura de los Comentarios Reales del Inca Gracilazo de la Vega, porque “excitaba la conciencia de nacionalidad”; no olvidemos que posteriormente se desató las rebeliones indígenas contra la Corona Española, como el de Juan Santos Atahualpa en 1742, por la decadencia de las misiones franciscanas en la selva central, levantó a las tribus de Llanezas y asháninkas y sublevándolas contra los frailes. Durante el virreinato huvo “más de cien alzamientos contra los muchos abusos de los españoles, especialmente contra las autoridades, y de forma particular contra los corregidores. No todos fueron importantes, pero sí significativos. Hablaban de un malestar general entre los indígenas. Se suscitó así un sentimiento nostálgico por el Tahuantinsuyo y un afán de coronar un inca. Los caudillos aprendienron a utilizar el título de inca, y de verdad que varios de ellos eran descendientes de los hijos del Sol. En el siglo XVIII tuvo particular importancia en este aspecto, destacando entre rebeliones y conspiraciones las que mencionamos a continuación. (…) Ignacio Torote, curaca de Catalipango, se sublevó en 1737 en el Gran Pajonal y orillas de Perené. Esta rebelión significó un antecedente y ejemplo para la rebelión de Juan Santos Atahualpa en 1742. En 1750 se sublevaron los indios y mestizos de Huarochirí encabezados por Antonio Cabo y Francisco Inca. Miguel Surichac y Pedro Santos más una junta de 12 miembros. Los rebeldes pretendian tomar Lima y resucitar el imperio de los incas. Fueron apresados y ahorcados en la Plaza Mayor de Lima (…) En 1777 se sublevó José Gran Quispe Tupa Inca en Maras, Cusco, quien por medio de cartas comprometió a importantes indios y mestizos de ese lugar de Urubamba y Guayllabamba. Descendía de Huaina Cápac y decía que ese año de los tres sietes se coronaría un inca que mandaría desde el Collao a Quito. (…) En 1776 se alzó en Chayanta Tomás Catari, curaca de ese lugar, junto con sus hermanos Dámaso y Nicolás, hartos de las injusticias y de los abusos, murieron asesinados. En 1780 fue importante la conspiración de los plateros de la ciudad del Cusco, acaudillados por el criollo Lorenzo Farfán de los Godos y por el curaca de Pisac, Bernardo Pumayali Tambohuacso, fueron ejecutados.(…) Gran luchador social, José Gabriel Túpac Amaru es una figura sin igual en todo el continente americano. El sábado 4 de noviembre de 1780, día de San Carlos Borromeo, estalló la rebelión. Capturando y ahorcando a varios corregidores, como saqueando sus obrajes, escribió cartas a las provincias e invitando a los dirigentes a la rebelión. El jueves 16 de noviembre de 1780, estando en el santuario del Señor de Tungasuca, el Cristo de los Arrieros, proclamó la libertad de los negros. De este modo, habiendo extinguido la servidumbre de los indios, luego anuló la esclavitud de los melanodermos. Que sepamos, fue el primero que abolió la esclavitud negra en América. Enterado de todo esto el corregidor del Cusco, Inclán Valdez, tomó su cargo la defensa de la ciudad y levantó un ejercito (…) Sangarara fue la gran victoria de José Gabriel Túpac Amaru el 18 de noviembre de 1780. El caudillo, siempre en su caballo blanco, asistió a la lucha desde el comienzo hasta el fin.(…) Anuló los impuestos e instó a rebelarse contra el mal gobierno, (…) Al Cusco llegó el ejército de Lima, el Jefe fue el mariscal José del Valle y Torres, el visitador Antonio de Areche representante plenipotenciario del virrey, y el oidor Benito de Matalinares asesor legal para todo lo que requería justicia. (…) El alcance final fue en Checacupe, junto al río Vilcanota fue derrotado y apresado el 6 de abril de 1781, también su esposa Micaela Bastidas y sus hijos Hipólito y Fernando, escapando Mariano, quedando en manos del visitador Areche. Túpac Amaru durante el interrogatorio del juicio, se negó a delatar a sus simpatizantes del Cusco, llegó a decirle a Areche con voz tan firme como alta: “Aquí no hay mas cómplices que tú y yo: tú por opresor, y yo por libertador, merecemos la muerte”. El 15 de mayo de 1781 se le condenó a muerte, en la mañana del día viernes 18 de mayo se cumplió la sentencia en la Plaza Mayor del Cusco. Ahorcaron a su jefes revolucionarios, a su hijo, esposa Micaela Bastidas y a José Gabriel Túpac Amaru, les cortaron la lengua y le ataron con correas a cuatro caballos con sus jinetes mestizos y , a una orden, los equinos se dispararon. Se dio un tirón y quedó el reo en el aire, como una araña en su tela. Al presenciar este espectáculo su hijo Fernando, un niño de 12 años, lanzó un grito de horror que se grabó para siempre en la memoria de todos. Pero no ocurrió el descuartizamiento y se tuvo que repetir la operación varias veces con el mismo resultado. Areche se sintió incómodo y para apresurar el final, ordenó que se le cortara la cabeza al maltratado José Gabriel Túpac Amaru. Sacó el verdugo su hacha y procedió al degollamiento. Solo se salvaron de morir Mariano y Fernando Túpac Amaru, hijos del héroe. El primero por caer prisionero poco después y el segundo, por ser un preadolescente. Se les remitió cautivos a España, naufragando el San Pedro Alcántara, barco que los conducía, frente a las costas de Periche, en Portugal. Allí murió Mariano, que viajaba encadenado, pero sobrevivió Fernando, quien poco después pereció en España victima de la tuberculosis. Asi acabó la familia de los Túpa Amaru, descendientes de los incas, mestizos de sangre real, la familia más gloriosa que presenta la historía del Perú”.(José Antonio Del Busto, Conquista y Virreinato, pág. 162-171).
Muchos otros lugares tanto de la costa como de los Andes fueron prohibidos las celebraciones tradicionales, aniversarios de pueblos, fundaciones de ciudades, etc. motivo a la rebelión o alzamiento sucitado en los años 1666 a 1667, liderado por el cacique don Salvador Cusichaqui, con todo lo sucedido en la sierra central del Perú, en los pueblos de la costa, de los valles interandinos de los Andes del norte, sur y oriente, tuvieron temor el rebelarse o sublevarser y además de las prohibiciones y crueldades de los enfrentamientos por los españoles, todas estas circunstancias fueron el motivo para que los pueblos, provincias y departamentos instituidos, se olvidaran de recordar las fechas de la toma de posesión, de los lugares conquistados o en celebrar sus aniversarios o fundaciones o continuar con sus fiestas lugareñas y usar sus tradiciones costumbristas; lo que fueron perdiendo muchas costumbres de sus ancestros, quedando en el olvido del tiempo.
Gracias a las versiones orales de las generaciones que han hecho subsistir estos acontecimientos recogidos de los diferentes lugares; hoy en día se pretende rescatar estas invalorables riquezas culturales, como veremos en el siguiente fragmento de bandos históricos: “Don Francisco Apo Cusichaqui participo en el bando del Rey durante la rebelión de Francisco Hernández Girón, servicio que le fue reconocido por cédula real (Espinoza Soriano 1971-1972:388-389). Firmó, entre otros caciques, el poder dado en Mama en enero de 1562 a fray Domingo de Santo Tomás, para combatir la perpetuidad de la encomienda (Murra 1992: xviii). “Don Andrés Hurtado de Mendoza, Marqueés de Cañete, falleció el 14 de setiembre de 1560 (Hanke 1978:I, 41) En ese mismo año, Diez de San Miguel abandonó el corregimiento de Chuchito (Espinosa Soriano 1964:392-393). Poco tiempo antes, el virrey había mandado que se visitase la tierra para que, entre otros asuntos, se averiguase sobre las cuestiones de gobierno relativas a los curacazgos. La visita de Lima se hizo en 1557 y la de Huaraz, al año siguiente (Assadourian 1987:333). Asi, el Testimonio a favor del derecho sucesorio de don Carlos Limaylla debidó ser de c.1557-1560. Estas notas han llegado hasta nosotros gracias a los bandos escritos de los pueblos.
CABANA.- Con fecha 26 de junio de 1627, remitió a la comunidad del pueblo de Cabana una cantidad de 200 pesos, don Gabriel Uniguala, quien era cacique de tasa del pueblo de Uchubamba “del repartimiento de los Andes”, quién dependía de una jerarquia prehispanico que se avecinaba a los pueblos de montaña, que veían desde antes de la implantación de las reducciones en la zona de selva, para la compra de ganado vacuno de crianza en las alturas. Fue por que en esta parte del territorio pallascasquino sus habitantes se encontraban atravesdando una escaces de alimentos, por la sequía de sus tierras, las disminución de sus aguas y la ausencia de las lluvias, afectando todo los valles del que hoy es la Provincia de Pallasca. (Fuente obtenida de una carta dirigida por el R.P. Fray Diego Rodríguez, parroco de Corongo).
CONCHUCOS.- De acuerdo a los testimonios escritos por los curatos el pueblo de Conchucos fue el único distrito de la Provincia de Pallasca que durante los años de 1615 contava con “tres niveles de autoridad nativa”, el primer nivel fue el Cacique principal y gobernador del repartimiento de los Conchudos, que se ubicaba al otro lado de la Cordillera de los Andes, este se encontraba apoyado por una segunda persona de su entera confianza, luego venía otro nivel de la autoridad del cacique prinipal de Siguas que ejercia autoridad sobre la determinada doctrina o pueblo de indios de Conchucos, este “ejercia su autoridad sobre el cacique de tasa”, quienes eran los representantes o los dirigentes de los grupos reducidos en el pueblo del que hoy es el pueblo o el distrito de Conchucos y en esta época como segundo nivel tenía un “alcade de indios” reconocidos “por los indios y españoles del pueblo”, y en el tercer nivel tenían los “caciques de tasa o cobradores”, en varias ocaciones se “identificaban como indios principales o camachicos”, estos “cargos tenían carater de hereditario recaía siempre en las mismas tres familias durante los siglos XVI y XVII”. Debemos tener en cuenta esta caracteristica normal “en la sucesión, el cargo y la dignidad de cacique principal y gobernador se trasmitía del padre al hijo mayor”, es la única información valiosa que podemos rescatar de la vieja documentación y someterlo a estudio excepcional de esta historia de este pueblo que lo diferencia de los demás distritos de la provincia de Pallasca. Informe del encomendero Agustin Pardabe, archivo R.Huaraz.
PALLASCA.- En una carta de fecha 3 de diciembre del año de 1536, del Padre Fray Juan de Monzón, que
se encontraba evangelizando los lugares del que hoy es el distrito de Pallasca, que lo dirige al Padre Fray Juan
Bautista Dávila, que se realizaba como misionero del territorio del que hoy es Tauca le dice: que encontró indios
desnutridos y desanimados por desconocimiento de su alimentación; pero el está aconsejando que coman más seguido la
hoja del “napus”, papas, maíz, oca, olluco, mashua, por tener mayor valor nutritivo y energía
vitamínico, también le hace comer frejoles, habas, el chochos en agua, la sopa de hojas (verduras), el consumo de
quinua, coyo (quihuicha o ajunjuli o cañihua), choclo asado, chichayo (calabaza), ricacha (arrecacha), llacón,
frutas, beber huamanripa, para el trabajo de campo y que el “coto” (bocio), lo combate con sal traido de
Huamachuco. Lo que me llama más la atención en esta carta, a mi parecer de gran importancia, el consejo sobre el
consumo de mayor cantidad de frutas y el llacón, para despertar la energía mental, el estado de ánimo; debe darse de
beber agua de anís silvestre, congona, huamanripa, coyal, cerraje, para despertar la inteligencia en los indios,
estimula (insentiva) el cerebro; lo recomendaba el consumo de las bebidas, de muña, cashua o paico, yerba santa,
berros, favorece la digestión y para curar heridas el uso de mático, verbena, ortiga, llantén en agua herbida, que
ha aprendido de los propios indios; quiere decir, que en esta parte del Perú, los naturales del territorio del que
hoy es la provincia de Pallasca, ya conocían perfectamente las semillas nutrientes de los vegetales, las frutas y
las hierbas que influyen en la salud de los hombres que vivian en el valle interandino de la vertiente occidental de
los Andes del norte de la Cordillera Negra, pues éste es un buen dato del cual los hijos del distrito de Pallasca,
deben sentirse orgullosos que ya sus ancestros conocían lo que ahora se conoce como adelantos y descubrimientos de
la ciencia médica.
CARTA A PALLASCA.- En cuanto llegaron por primera vez los españoles al valle interandino de la que
hoy es la Provincia de Pallasca, el medio hermano de Francisco Pizarro, Martín de Alcántara venía integrando la
Comitiva exploradora, quien al arribar al territorio del que hoy es Llapo, tuvo un encuentro con una nativa de dicho
lugar, a quien no conoció jamas, transcurrieron los años el joven se llamaba Baulio Alcántara Curcho, que al cumplir
sus 29 años viajó a Jauja en busca de su padre y con el ánimo de conocerlo; sin embargo, de tanto averiguar llegó a
ubicar a don “Antonio Picado, quién fue el secretario personal del gobernador Francisco Pizarro”, (antes
de su muerte el 26 de junio de 1541), valiéndose de su cargo había “ordenado que le pagaran tributo a
él”, este fue un problema que le produjo en el valle de Jauja y que inclusive por Real Cédula de 31 de
enero de 1564, el Rey pidió a las autoridades de ese entonces, “que hiciera averiguación y se impartiera
justicia a partir del pedido de don Felipe Guacrapaucar, de la familia de caciques principales de
Luringuanca”.(Espinoza Soriano 1971-1972:391). Fue entonces, que al no lograr su objetivo, el día 23 de marzo
de 1564, regresó a su pueblo de Llapo, “trayendo 20 cabezas de ganado vacuno, 30 cabezas de ganado ovejuno y
una recua de 10 mulas donados por los hacendados españoles, que llegaron por primera vez al valle” del que es
hoy el distrito de Llapo, el cual “fue distribuido entre los habitantes de la comunidad” (Testimonio del
23-marzo-1564, inserto a fojas 17v. del Exp. 03, Archivo Eclesiastico, Jauja).
POBLACIÓN EN EL CENTRO DEL PERÚ.- En cuanto llegaron a Cajamarca los españoles después de ocho meses de estadía en donde dejaron hijos en las indias del lugar, se trasladaron a Jauja y luego al Cuzco, según los historiadores afirman que en realidad el movimiento social, politico y militar solo se encontraban afiancados en estos lugares de gran población. Fuentes: Vega 1965(1982):167. “Los curacas afirman que en tiempos anteriores a la Conquista el repartimiento poseía seis mil “indios de guerra”. Cook (1981:97) y otros (Párssinen 1992:338 y ss.) han tomado este dato –traducido “indios de guerra” por unidades familiares- como indicador de la población prehispánica del valle. Por ejemplo, la población del repartimiento de Atunjauja en el año de 1534 era de 6,000 tributarios, en la de Luringuanca, era de 12,000 en su totalidad, en la de Ananguanca era de 9,000 tributarios. “Había en los tres repartimientos principales hasta doscientos tributarios “mitimaes”, de Huarochiri, Chacllamama, Mancos y Laraos, y Yauyos (p. 235-236). “En el caso de las mujeres no se distingue edades 3,016 tributarios se ubicaban en el valle, 358 en los Andes. 1575: Ramirez 1906 (1597): 235-236. Por suerte y por el aislamiento de su geografía, estos tributos no llegó aplicarse en todo el ámbito de la Provincia de Pallasca, por ser hasta ese entonces un valle interandino de poca notoriedad.
“Fechada en Lima a 27 de marzo de 1635, el Protector de los Naturales presentó petición al Conde de Chinchón para efectuar una rebaja en el monto anual de tributo destinado a la fábrica de la Iglesia en Lima. El contador de retasas informó que por retasa de 25 de enero de 1596 había 1,12 tributarios. Al momento de la petición, el repartimiento tenía 367 tributarios (tasa de 30 de marzo de 1634). (Biblioteca Nacional del Perú. Mss.B1482, f. 243r-245r.).
CONCHUCOS Y PALLASCA.- “El 16 de octubre de 1585, Rui Diez, donó a la comunidad de los pueblos de Conchudos y Pallasca un fletamento de una recua de 12 mulas de camino para dichos pueblos por haberle acogido y atenciones recibidas, para que se repartieran entre sus habitantes de dichos pueblos” (Archivo Regional Junín, Protocolos, t.3 (Pedro de Carranza). y además por encontrarse el territorio de la hoy la provincia de Pallasca sufriendo una escaces de sus alimentos por la falta de lluvias y agua se morian los animales y los habitantes, varios pueblos y hacendados del centro se hicieron presente ante esta emergencia y auxilio humanitario, para lo cual hicieron llegar trigo y maiz, para el consumo de los habitantes, ya que eran ignorados por las autoridades del virreinato, mientras ellos afrontavan las guerras civiles entre los mismos españoles, mestizos e indios que buscaban escalar los cargos políticos del virreinato.(Fuente obtenida del sermón del Padre Fray Baltasar de Armenteras O.S.A., en su visita a los pueblos del Sur del territorio del que es hoy de la provincia de Pallasca).
HUANDOVAL.- “Sobre el fletamento de una recua de 5 mulas machos chúcaros para domesticar en transporte donados al pueblo de Huandoval, por Gonzalo Sánchez, residente en Huancayo, por su colaboración en su acogimiento en su arribo a su comunidad”. (en mayo de 1595), (ARJ, f.684r.-684v). En la Comitiva exploradora de Francisco Martin de Alcantara, llegó como soldado y en su agradecimiento y solidaridad, hizo esta donación a estas tierras de sequias, (Sermón dominical Padre Fray Baptista Franco-cura de Pallasca).
PAMPAS.- “El 25 de enero de 1605, Pedro de Guzmán dio poder para descubrir minas o vetas en los campos de Pampas y luego dar cuenta el número de mano de obra, para compensarlo en abastecimientos de primera necesiada” (ARJ, Protocolos t.2 (Juan de Mesa Valera) f. 506r-508).
Los mineros de Huancavelica se extendieron por los valles del norte y trataron de influenciar en los que en forma
cacera exploraban en los cerros y quebradas del paraje de Pampas y Conchucos, llevaron varios indios fue en el mes
de julio de 1576, porque los curacas del valle de Junin pretendían pagar con “los fondos que el común de
indios habían acumulado”, para liberar a “sus indios de la onerosa obligación de mitar”,
“sobre la preferencia de los mineros por recibir el dinero en efectivo de los salarios que la mano de obra
mitaya, acerca de los indios alquilas y sustitutos, y sobre los indios de faltriquera” (Villena 1999
{1949}:291 y 379).
PALLASCA.- “La Pallasquina doña, Miguelina Paredes, como no existía
cacique, reclamó a su encomendador por la intromisión de españoles y mestizos en las tierras y pastos
de las comunidades pallasquinas, según reclamo del 12 de febrero de 1564, pedía que no se conceda ningún permiso a
los españoles que arribaban tanto del norte como del sur, para tener estancias en las tierras de su comunidad”
(AGI, 1564, f. 141r.).
Origen del pueblo de Pallasca
Por considerarlo interesante recojo este tema que dice: “El pueblo se estaba construyendo allá donde está
ahora el pueblo de Inaco, pero San Juan no quiso y se regresó, lo volvían a llevar, pero él igual se regresaba; así
es que mejor construyeron el pueblo aquí. Ese es el origen de Pallasca. –Educa orgulloso el Chisne”.-
–“Hay otra historia, –se entromete el Anfitrión– el auxiliar del Colegio Agropecuario y el profesor de
religión, la conocen, dramatizaron con ella una danza que ganó el concurso el año pasado (2010); muchos han escrito
sobre el origen del pueblo y todos dicen que Pallasca proviene de la palabra “apallacta guango”, que
creo es el nombre de un cacique.”
–“Otros dicen que Pallasca deriva del verbo quechua “pallar”, que en castellano significa recoger;
cuentan que aquí habían muchas pepitas de oro que los aborígenes recogían, de los pueblos aledaños venían a
“pallar”, por último el lugar terminó llamándose Pallasca. –Comenta el Loco”.
–“Eso has inventado tú. –Sindica el Anfitrión.
–“Supongo que hay algún sustento que ha dado origen a las versiones que Uds. manifiestan, ¿o no? –Pide
explicación el Forastero”.
–“Claro que hay, y los que han escrito sobre el origen de Pallasca, como son el doctor Félix y el Porfiriasho,
están vivos. –Argumenta el Anfitrión”.
–“El Dr. Félix Álvarez, –se apresura a explicar el Loco– conocido por sus contemporáneos como El Gringo, ex
embajador y diplomático de carrera, reconocido Amauta del País, sostiene que Pallasca hasta los primeros años del
siglo diecisiete se llamaba Andamarca, fundamenta su hipótesis, en los versos del poeta sevillano Diego Mejía de
Fernangil, quien por esa época estuvo en Andamarca, lugar donde ejecutaron a Huáscar, que como sabemos todos, en una
batalla librada cerca del Chimborazo en el Ecuador, fue derrotado y hecho prisionero por su hermano menor,
Atahualpa, y finalmente muerto ahogado a fines del año mil quinientos treinta y dos, por orden secreta de Atahualpa
ya capturado por los españoles. Analizando algunos versos nos damos cuenta que no se trata de nuestro pueblo.
Analicemos:”
“Aquí, señor don Diego, en Andamarca,
donde Quisquis, y el gran Cilicochima
cortaron la cabeza de su monarca;
junto al arroyo do con vena opima
de rubicunda sangre dio a su vida
el sin ventura Guáscar fin y cima;”
“Testigo es el guijarro yerto y frío,
lleno de sangre, que mi mano abarca,
y testigos las aguas de este río.
Testigo y buen testigo es Andamarca;
testigo es el asiento deleitoso
del pueblo principal de Cajamarca.”
“El pueblo de Pallasca no tiene río alguno que lo atraviesa o lo circunda, por lo tanto no es el lugar que el
poeta refiere, está claro que se trata de un pueblo en Cajamarca. Hay un antecedente histórico del siglo dieciséis,
digno de crédito, –continúa comentando el Loco– Fernando de Cuellar, cronista español al servicio del conquistador
Almagro, luego que éste fue derrotado por Pizarro en la batalla de Salinas, se refugió aquí en el año de mil
quinientos treinta y ocho, y escribió sobre Pallasca:”
“Pallhusca (obra acabada), tribu nómada reaccionarios ante las tribus dominantes en las grandes luchas por la
supremacía. Checras, jefe de los Pallhuscas, encabezando su ejército, vence a los Cuymarkas; en alianza con los
Llankars vence a los Chontas y a los Tunkuas y establece su gobierno federado; construye el castillo de Cuchac, con
plataformas superpuestas; mancomuna la fe religiosa (politeísta) con un Dios Supremo Cankor (águila); construye un
sistema de irrigación por wayanchas; preponderancia de la agricultura sistematizada por los andenes y la minka.
Conquistados pacíficamente por Pchacutec, amplían su sentimiento religioso, adoran al Dios Inty (sol) y subordinan a
sus dioses a segundo plano. Surgen insurrecciones que terminan con la división de castas y clases: Huichay parte más
alta del declive, residencia reservada al Inca, persisten ruinas con lujo de compartimientos, en la que se alojaba a
su paso a Caxamarca. Chaupi zona media del declive de la metrópoli india, viviendas del pueblo, presentación de
ruinas calcinadas, angostas calles, plazuelas rectangulares. Huaray (guangas) parte baja, depósitos de víveres de
los Dioses, los que se distribuirán en los tiempos de hambruna, sequías o pestes malignas, más tarde se repartiría a
las viudas del contingente que regresaban de Quitu a donde marchaban acompañando al inca Atahualpa, que
posteriormente los había sometido. Los Pallhuscas perfeccionaron un estilo de cerámica policroma con
representaciones de sus Dioses, escenas de la vida diaria, con gollete en el arco y base plana, dominación de la
orfebrería (metalurgia), trabajos con aleaciones de oro y cobre, manufacturando objetos de carácter religioso.
Sabedores de la llegada de hombres extraños (españoles) tienen horrendos vaticinios del Dios Inty (eclipses), quien
decide que todos se exterminen; acuden al Gran Santuario Morahua (peñasco de Dios) e imploran su voluntad, el
peñasco se derriba y todos quedan sepultados.”
“Este legado no deja dudas, pues de los seis barrios que componen ahora el pueblo, Chaupe, Quichuas, Toronga,
Checras, Chalamalca y Huagallbamba; Checras y Chaupe, antes Chaupi, se desprenden de la descripción de Cuellar,
testigo está el peñasco de Murahua, antes Morahua”.
–“La descripción de Fernando de Cuellar, deja mucho espacio para la imaginación, –comenta el Forastero–
especialmente en la última parte, no creo que los pobladores se hayan suicidado, deduzco que Pizarro los exterminó
por reaccionarios; eso explica el porqué aquí se ha extinguido la lengua autóctona, incógnita que el sabio Antonio
Raimondi encontró a su paso, y el porqué los apellidos son abrumadoramente españoles. He tomado conocimiento, por
otras fuentes, que el conquistador Francisco Pizarro antes de ejecutar a Atahualpa, pasó por este pueblo el doce de
enero de mil quinientos treinta y tres, acompañado por dos jinetes rumbo al Cuzco, y a su paso contrajo matrimonio
con la hija del cacique; lo que pasó después hay que deducirlo. Loco, ¿tienes algo más?”
–“Sí, claro, respecto a la provincia de Conchucos, a la cual pertenecía Pallasca luego de la conquista, y no
hay que confundirla con el actual pueblo de Conchucos que es sólo un distrito de la ahora provincia de Pallasca. Fue
el año de mil quinientos sesenta y uno, que los padres Agustinos emprendieron la ardua tarea de internarse en la
provincia de los Conchucos para convertir a los rebeldes e idólatras indios. Los primeros religiosos que penetraron
entre los indios Conchucos, fueron el padre fray Hernando García, vicario, y su compañero fray Alonso de Espinosa.
La antigua provincia de Conchucos tenía entonces seis pueblos principales, en orden de importancia, llamados
Pallasca, Tauca, Piscobamba, Corongo, Guandoval y Cahuana; los que subsisten aún y llevan los mismos nombres, con la
pequeña diferencia de que Guandoval se llama hoy Huandoval y Cahuana se denomina Cabana. He aquí como describe el
padre Calancha (Crónica moralizada de San Agustín, Libo II, Capítulo XXXII), la antigua provincia de
Conchucos:”
“Esta provincia está á Levante de Lima, y de las Costas deste mar pacífico del Sur, entre las provincias de
Guamachuco, i los contornos de la ciudad de Guánuco; aunque mas cercanos a la Costa, estan sus pueblos en la Sierra,
i con caer debajo de la tórrida zona en nueve grados al trópico de Capricornio, conserva montes de nieve, i
promontorios altísimos de yelo, pasa la cordillera que atraviesa el Perú norte sur por su provincia y otra pasado el
pueblo de Requay, que siempre está nevada. Los altos en los montes son rígidos, insufribles y destemplados. El ayre
ambiente pasa los cuerpos y hace desabrida la habitación. Entre laderas, ancones, i tierra baja ay guertas,
sembrados, legumbres y florestas. Lo alto aflige y lo inferior recrea; atraviesan esta provincia grandes rios, i
muchos montes crían fina plata, unos en mas seguidas vetas, i otras en algunas bolsas, beneficiando estan algunos
cerros, sobra la riqueza en los metales; i porque faltan Indios en los pueblos, ni enriquecen los dueños, ni se
aumentan los primeros ingenios”.
“También se sabe que Santo Toribio de Mogrovejo –prosigue el Loco– visitó Pallasca en dos oportunidades, la
primera en mil quinientos ochenta y cinco y la segunda en el noventa y cinco, siendo párroco del pueblo el padre
Juan de Llanos, bendijo y oró por la conversión y la fe de los naturales, confirmó a quinientos setenta y nueve en
la primera visita y quinientos veintiocho en la segunda. En el año de mil seiscientos treinta y cinco los padres
Jesuitas iniciaron la construcción de nuestra Iglesia, la misma que se inauguró en el mil seiscientos
cincuenta”.
–“¡Caramba!, Uds. eran el pueblo más importante de la provincia de los Conchucos, ¿qué ha pasado?, ahora están
en ruinas, ¿acaso caminan a la desaparición? –Reprende el Forastero”.
–“¡Quién sabe Señor!, –pronuncia el Loco– talvez ya estamos muertos y no nos damos cuenta, nos han matado la
ignorancia y el apetito por el dinero fácil. La riqueza del pueblo igual que la del País ha sido y seguirá siendo
saqueada, mientras nosotros sigamos muertos. De "Perros y ratas" de Walter Elías”.
CORONGO.- “En enero de 1635, Francisco Gómez de la Torre y Maríana Vela, vendieron su
estancia y hato de vacas, con 350 cabezas y seis sitios y pastos en las punas de Corongo, al ganadero Josefino
Cardoso procedente de las alturas de Conchucos, por un valor de 2.345 pesos. La pareja era dueña también de la
estancia ubicada en el asiento y pareja de Achi y Guayllacancha” (ARJ, Protocolos, t.2 (Pedro de Carranza),
f.58r-59v.).
Es necesario que también deje escrito una nota importante que le interesa a los hijos del pueblo de Corongo, la “autoridad nativa” interna de los curacazgos en los siglos XVI y XVII, se encontraban organizados jerárquicamente por un personaje que ostentaba el cargo y título de “cacique principal y gobernador” de repartimiento en la época de la vida colonial.
TAUCA.- “En el pueblo de Tauca, provincia de Pallasca, a las diez de la mañana, del día 10 del mes de agosto de 1879, reunidos los miembros y el Alcalde Municipal de este distrito; en pleno acordaron que ningun ciudadano ni su familia podrá edificar vivienda o cerco alguno, en la parte superior de la acequia del pueblo, con el fin de coservar intacta la parcelación de la lomada de Caquia y de sembríos del pueblo, bajo sanción de ser destruido la edificación y sacado del pueblo a lomo de un borrico al infractor conjuntamente con su familia.- firmado por el Alcalde don Gregorio Alvarez”. Este bando fue propalado tanto en el pueblo, en la misa dominical y en los caseríos.
HUANDOVAL.- “El 15 de mayo de 1597, Marcos Iñiguez, residente en los campos del obraje de Sapallanga, hizo la donación de veinte cabezas de ganado vacuno para crianza a la comunidad del pueblo de Huandoval, por su llegada y atenciones recibidas, (ARJ, Protocolos, Escribanía de Camara, f.45r-46v.).
CABANA.- “Cristóbal de Orellana era dueño de las estancias de San José de Aco Aco, dio en donación 30 cabezas de ganado avejuno en crianza a la comunidad del pueblo de Cabana, por sus incomparable atención en su estadía en dicho pueblo”, (ARJ, Protocolos, t.2 (Pedro de Carranza), f.342r.-344v.).
TAUCA.- “Por mensaje expreso celebra y hace llegar en donación 30 cabezas de ganado vacuno, 50 cabezas de ganado ovejuno y una recua de 20 mulas de camino, para crianza en los parajes de la comunidad de Santo Domingo de Tauca, al cumplir los veiticinco años de haber ocupado por primera vez el pacifico valle del territorio de Tauca, (el 18 de setiembre de 1534)”, fue transportado desde “el obraje de La Mejorada que estaba en manos de la administración de Felipe Segovia Briceño en 1559. Según a una orden escrita a los pocos dias de haberse recibido, la licencia para el obraje de Sapallanga fue concedida por la princesa doña Juana el 7 de agosto de 1559 a doña Inés Muñoz de Ribera, viuda de don Antonio de Ribera y de Martín de Alcántara, medio hermano de Francisco Pizarro. Doña Inés fue fundadora del monasterio de La Concepción de Lima, que heredó el obraje”. (AGI, Escribania de Cámara, 518 C(1690-93): f. 69r-v.).” Esta donación lo hicieron en nombre del finado de don Martín de Alcántara, en gratitud de haber llegado por primera vez con sus demás compañeros integrantes de la “Comitiva exploradora” al mando de Francisco Martin de Alcantara.
TAUCA.- En un sermón dominical el Padre Fray Juan Bautista Dávila, hace referencia que el día 18 de setiembre de 1564, van a celebrar los treinta años de haber ocupado pacíficamente el territorio del valle de Tauca, (integrantes de la Comitiva exploradora de Francisco Martin de Alcantara), en el cual integraba el español Hernando de Aldana, padre de Lorenzo de Aldana, quien en su condición de ser el poseedor de la encomienda del repartimiento de Luringuanca, apoyado de otros hacendados españoles entre ellos los descendientes de Rodrigo Nuñez de Prado y de Pedro Anades, como don Cristóbal Calderón, gobernador interino de Atunjauja, poseedor de la estancia de Huala, remitieron una donación de 48 cabezas de carneros de Castilla, 31 cabezas de ganado de cerda o puercos, 25 cabezas de vacas, además de abundante trigo, maíz y legumbres, para ser repartidos entre la gente del pueblo, ya que su padre criaba “muchos ganados mayores y menores” y antes de morir les dejó regalando una gran “cantidad de ovejas de Castilla” a los indios de su repartimiento, era un hacendado de gran sensibilidad humana, pide oraciones a los asitentes, para que Santo Domingo vendiga a su familia por sus donaciones recibidas.
TAUCA.- “En el pueblo de Tauca, provincia de Pallasca, a horas doce del día, de fechas 28 del mes de julio de año 1879, reunidos en asamblea solemne de ciudadanos del pueblo de Tauca, presidido por el Alcalde Municipal don Gregorio Alvarez de este distrito; se acordó adoptar la siguiente medida, cada propietario y su familia, quedan estrictamente obligados a conservar las calles empedradas, las paredes de las huertas y casas pintadas de blaco con yeso y los techos totalmente entejados, con las características especiales de pueblo andino, bajo sanción de fuerte suma monetaria, en caso de reinsidencia o desacato se declarará en asamblea del pueblo hijo no grato para el pueblo y se ordenara su expropiación para ser adjudicado a otro poblador, que respete las ordenanzas municipales”,.- firmado por el Alcalde don Gregorio Alvarez”. Este acuerdo fueron firmados por el Alcalde y los ciudadanos asitentes: Faustino Ruiz, Segundo Osorio Pacual, Daniel Chávez, Eugenio Pérez, Aquilino de José Cerna, María Reyes, Concepción Chávez, Casimira Gonzáles de Pomajambo, Brigida Bergara, Apolinario Inca, Micaela Toribio, María Calistro, Damiana Chuquihuara, María Benito, Pedro José Casana, Simón Casana, Bentura Olivos, Dolores Olivos, Encole Caturine, Atanacio Collantes, Lucas Astupiña de la Cruz, Julio Casana, Vicente López, Angel Castillo, Miguel Reyes Inca, Petrona Chávez, Manuel Cortez, Ramón Cortez, Pascuaza Espinosa, Clara Alejos, Santiago Alejos, María Sandoval, Adriano Balerio, Manuela García, Silvestre Castillo, Nicolas Alejos, María Villavicencio, Silvestre Castillo, Lucio López, María Alberta Olivos, José María Castillo, Manuel del Castillo, José Patrocinio Chuquihuara, Lorenza Chuquihuara, José Patrocinio Perez, Eulalia Timoteo, José Salvá, Angel Chavez, siguen firmas. Esta acta fue dada a conocer mediante el bando propalado tanto en el pueblo, en la misa dominical y en los caseríos del distrito.
EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE PALLASCA.- Debe dejarse aclarado que el territorio del valle interandino de la que hoy es la Provincia de Pallasca, gozaba de un previlegio natural o característica especial del modo de vivir y de su dialecto de comunicación, como otras tantas zonas de los Andes y de ceja de selva, no fueron objeto de que se les dispucieran como “yanaconas” o criados para el servico personal o colectivo de ningún curacazgo o de parcialidades en su propio territorio, gozaron de la libertad natural más perfecta de la Tierra, por que “los yanaconas eran una institución asociada con la expansión inca en los Andes”. “Erróneamente identificados con siervos o esclavos, en realidad su status especial incluía desde simples tributarios y “mitimaes” hasta señores étnicos. Todos los “yanas” compartían la característica de haber sido relevados, temporal o permanentemente, de las afiliaciones y obligaciones para con su grupo de parentesco y se hallaban en algún tipo de relación de dependencia directa con el Inca, con los miembros de su “panaca”- “linaje real”- o con algunos curacas prominentes. Enfatizando esta relación de dependencia, los españoles tradujeron el término como criado, un personaje protegido por algún señor y asimilado a su casa (Rowe 1982).
“En tiempos coloniales, y quizá también con anterioridad a la Conquista, los señores étnicos podían heredar los “yanacona” de sus antecesores. Susan Ramirez (2002:99-100) presenta el caso de don Melchor Carguarayco, curaca de la provincia de Cajamarca. En 1566, su viuda declaraba que el hijo de ambos había heredado del padre “los indios que tenía de su parcialidad y servicio entre los cuales tiene parientes e indios”. En la década de 1540, Pedro de La Gasca concedió a don Cristóbal Apoalaya, antepasado directo de los curacas Apoalaya del siglo XVII, la suma considerable de doscientos indios “yanaconas” para que los señores étnicos se valieran de ellos como “criados suyos”. Además, según un testimonio del siglo XVIII, era costumbre “asentada y fija” desde los tiempos de la Conquista que a los caciques Apoalaya “les mitasen indias casadas de los ayllos forasteros y plateros, en los ministerios de la cocina, por tener ellas y sus maridos “particulares conveniensas y educación en la Doctrina Xptiana” dentro de las cuatro paredes de la casa curacal”. (José de la Puente, pág.257-258).
Felizmente en el territorio de la Provincia de Pallasca, no se produjo estas modalidades, los naturales fueron las personas que gozaron de la más perfecta y justa libertad de su condición en ese tiempo, gracias a los misioneros que impartieron sus enseñanzas y la evangelización en nuestro valle interandino, respetando y haciendo respetar la condición de sus costumbres, mientras que en otros lugares los conquistadores se disputaban de sus indios y los enrolaban para hacerlos forzadamente integrar en sus ejercitos o en sus trabajos de explotación mineras o agrícolas en las condiciones inhumanas, como lo hicieron en los pueblos del centro y del sur del Perú, según nos cuenta nuestra historia nacional.
VENTA DE TERRENOS.- El 12 de junio de 1637, según documento privado el mestizo Crisanto López Huallca dio en venta al ciudadano español don Ruperto de la Rueda, un pedazo de su huerta en la suma de trescientos treinta pesos, para su vivienda, ubicado en el Jirón Patitos N° 245 del pueblo de Santo Domingo de Tauca, más dos árboles de alizos en pie, en los extremos del huerto. (Fuente Recibo de compra del Exp. 02, pág. 70v, Archivo Parroquial).
“El padre fray Juan Bautista Dávila, dominico del territorio del valle de Santo Domingo de Tauca, en un sermón dominical da cuenta a sus feligreses diciendo: “que últimamente los vecinos pueblos de YUPAN, BAMBAS Y LLAPO.-En el mes de mayo del año de 1584, el alféres Pedro de Orihuela, era propietario de la Hacienda La Mejorada, residente en las minas de Nuevo Potosí, hizo la visita por encargo de su padre, acompañado de su administrador el alféres Alonso de Sotelo, además de su yerno don Diego de Herrera y Olivares, también de su cuñado don Luis de Arratia, para prestar apoyo técnico y logístico en los descubrimientos de minas o de vetas, ya que ellos eran propietarios de varias minas que exploraba en Huancavelica, en agradecimiento por el aniversario de los 50 años de haber llegado y pasado por este valle de gran produción minera y agrícola, le hicieron un gran recibimiento, también ayudó económicamente a estos trabajos caceros de la exploración minera de estos lugares.”
RELIGION ANDINA EN EL PERU
En el Archivo del Arzobispado de Lima, encontramos gran cantidad de datos de investigación, “los
procesos de idolatrías contienen abundantes datos acerca de las divinidades, los mitos, la organización sacerdotal,
los rituales comunitarios y las prácticas mágico-religiosas de las poblaciones visitadas por los extirpadores. El
descubrimiento de la riqueza de información contenida en los expedientes fue un potente estímulo para el desarrollo
de estudios acerca de la magia y de la religión andina antes y después de la Conquista (...) Dichas prácticas
constituían el núcleo de lo que pasó a entenderse como religión andina prehispánica y colonial. Así, fueron entrando
en el escenario de la discusión múltiples aspectos del universo mágico-religioso de los indígenas de los
siglos XVI, XVII y XVIII, tales como las hazañas míticas y los sofisticados cultos de las divinidades locales y
regionales, la vigencia de la devoción a los ancestros momificados y los mitos, ritos y festividades religiosas de
los habitantes nativos del Arzobispado de Lima. La organización sacerdotal nativa que se escondía detrás de la
persecución de individuos aislados, así como el rol de los sacerdotes-comúnmente llamados hechiceros- en la
conservación de la antigua religión andina se volvió uno de los temas centrales.(..) La Conquista y posteriores
opresión habían obligado a los indios a aferrarse a su antigua cosmovisión, siendo los llamados hechiceros los
defensores de la “pureza cultural” y de la revitalización de las viejas divinidades sojuzgadas(...) Sin
embargo, la posibilidad de que existiera una organización sacerdotal nativa colonial, jerárquica, estructurada y
bien definida- como la presentada por el extirpador José de Arriaga(..) recibió más de un cuestionamiento(..) con la
Conquista se inició el declive del primer tipo de especialistas y de los cultos que supervisaban, los cuales, en
caso de sobrevivir, se tornaron cada vez más clandestinos.(..) La clandestinidad hizo desaparecer, a largo plazo, la
dimensión colectiva de las antiguas deidades, circunscribiendo su culto a individuos o grupos reducidos. Las
divinidades de origen prehispánico fueron perdiendo su rol comunal original. El cristianismo se adaptó y ganó
rápidamente terreno en este campo, por ejemplo, con las devociones a los santos patronales. La esfera mágica de lo
privado sobrevivió y se vio enriquecida en su bagaje por la tradición mágica de Occidente. (...) En esencia, el
problema residía en encontrar una perspectiva apropiada para explicar las transformaciones ocurridas luego de 1532.
Se hizo preciso sopesar la tensión entre persistencia y transformación, entre continuidad y cambio. (...) La
relación entre ambos sistemas fue de mutua acomodación y articulación. Así, en los Andes coloniales una nueva
síntesis suprema emergió, conteniendo en su interior dos esferas interrelacionadas e interdependientes pero
separadas: el catolicismo nativizado y la religión indígena cristianizada”. (José C. de la Puente Luna-2007,
pág. 44-50).
En el Perú era un aspecto importante en la religión andina estas pruebas se encuentran en la documentación del
Archivo Arzobispal de Lima, “la dificultad para separar las prácticas y creencias católicas de las no
católicas se deja sentir especialmente en aquellos fragmentos de los expedientes que remiten a prácticas y creencias
de tipo mágico -propias de la espera de lo privado-, tales como la adivinación para encontrar objetos perdidos la
magia terapéutica, los hechizos de amor y la brujería (..) la “cultura religiosa indígena que sobrevivía casi
sin alteraciones en determinadas zonas del virreinato alentó una visión más bien esencialista de lo andino: aquello
que se resistía a desaparecer. (..) Detrás de la búsqueda de continuidades entre el pasado prehispánico y el mundo
contemporáneo yacía la influencia de la historiografía sobre la resistencia de las poblaciones indígenas sometidas a
la imposición religiosa. (...) En especial, se buscó revivir la figura del especialista religioso andino con la
finalidad de analizar la visión desde adentro que este podía ofrecer acerca de la religión de su comunidad”.
(José C. de la Puente Luna-2007, pág. 52).
En el virreinato peruano, el catolicismo se opone “a las religiones que los visitadores de la idolatría describieron –a veces inventaron- y quisieron extirpar a través de las célebres campañas. El catolicismo del siglo XVII no se puede equiparar con los contenidos del catecismo de 1584 y de la Biblia, o con las creencias que trajeron los misioneros (...) Fue también esta religiosidad la que llegó a América”. Como lo han demostrado investigadores modernos, “para el caso de México colonial, la Iglesia católica no tenía el monopolio de lo sobrenatural. Soldados, artesanos, campesinos y venerables itinerantes venidos de la Península o nacidos en América introdujeron entre los indios una masa de creencias ilícitas y prácticas clandestinas. Para aquellos, el cristianismo no era solo la religión del clero, sino también la versión que de aquél tenían los españoles, corregidores, mineros, mestizos y mulatos con quienes entraban en contacto en pueblos y ciudades. (José C. de la Puente Luna-2007, pág. 58).
Durante la época colonial y del virreinato en el territorio de Tauca no se presentó denuncias ante el visitador de la idolatría, por que los indios que los ejercían la hechicerías eran minúsculos y muy escasos, adivinaban por medio de “sobada o pasada de cuy”, “sacrificios de aves raras”, “chacchado de coca con cal”, “el juego de “granos de maíz blanco y negro”, el uso de “piedras”, “cerros” “cuevas”, “sobadas de yerbas o de hojas de ramas aromáticas o resinosas”, “visitas a las huacas” en horarios nocturnos y el uso de otras hierbas naturales sin importancia alguna, no tenían tanta fuerza como lo que realizaban los “españoles, mestizos y mulatos”, “en los campos de la magia amatoria, de la terapéutica y de la magia negra o brujería” que se producían en el Centro del Perú, “destinadas a la consecuencia del poder, de la salud, del amor o de la riqueza”, en otros humanos objetivos como “la salud, el amor y la muerte” por ejemplo, “En el año de 1689, don Carlos Apoalaya, prominente señor étnico de uno de los tres grandes curacazgos del valle de Jauja, denunció el extraño fallecimiento de su esposa ante el visitador de la idolatría. Según el cacique de Ananguanca, su esposa, potencial heredera del vecino curacazgo de Atunjauja, había encontrado la muerte como resultado de los maleficios que varios hechiceros se habían encargado de lanzar contra ella. (...) los brujos habían actuado convocados por don Cristóbal Calderón, otro señor étnico local. (..) .En noviembre de 1690, el visitador de la idolatría inició una nueva averiguación en uno de los pueblos pertenecientes al curacazgo de Luringuanca, el tercer señorío del valle. El visitador buscaba develar los hechos tras las acusaciones de hechicería e idolatría que esta vez recaían sobre otros tres hechiceros y un curaca, don Juan Picho”. (José C. de la Puente Luna-2007, pág. 61-62). En realidad desde la década de 1550, “los tribunales coloniales no era un simple mecanismo de explotación de las masas indígenas sino que, en muchos casos, estuvo al servicio de los curacas y sus comunidades para resolver los pleitos internos”, el aparato judicial fue manipulado por los curacazgos en contra de los nativos para quitarles sus tierras. Fueron “los dominadores desde el momento en que se les incorporaba a la burocracia virreinal por su condición de indios nobles, merced a su nombramiento como caciques principales y gobernadores de un repartimiento de indios”, “muchos curacas acumularon un considerable patrimonio personal fuera de las pautas de la reciprocidad andina y tejieron sólidas alianzas –matrimoniales, políticos y económicas- con grupos no indígenas” (José C. de la Puente Luna-2007, pág. 71-72).
“María Susa Alaya o Arriero, hechicera de Chancay, fue solicitada por la hija de un alférez de apellido
Villareal. También, curó con unas hierbas al propio corregidor de la provincia. En el mismo corregimiento, Sebastián
Quito “El Viejo”, otro reputado hechicero, curó al Licenciado Bartolomé Jurado, cura y visitador, de
unos hinchazones en manos y pies. El hechicero Pedro Guamboy era visitado por españoles y mestizos para conseguir
buena suerte en el amor. (Sánchez 1991, pag. 22, 23, 96, 98, 101).
“Hernando Hacaspoma, el célebre hechicero de Cajatambo, curó a un español mestizo de La Barranca por un
real” (Duviols 1986, pág. 232).
“En la misma zona, la hechicera Francisca Leonor, india del valle de Haiba, en Ambar, era frecuentada por la
mujer de un español para eliminar a su marido” (García Cabrera 1994, pág. 465-466).
“En la provincia de Huaylas, también en el siglo XVII, varios hechiceros eran frecuentados por mestizos y
españoles, como María Choque. Joseph “el Dios menor”, era capaz de destruir las sementeras. Un español
que le negó un pedazo de tierra fue victima de su magia”. (Polia 1999, pag. 399-401).
“En Arequipa, hechiceros muy prestigiados recibían la visita de españoles, mestizos e indios” (Millones
1978, pág. 33).
“Los jesuitas de Cuzco se enfrentaron a hechiceros que adivinaban a los españoles el paradero de objetos
perdidos a cambio de un real”. (Polia Meconi 1999, pag. 454).
“En la doctrina jesuita de Juli, cinco hechiceros expertos en adivinar el paradero de las cosas perdidas y el
porvenir recibían a mucha gente, entre ellos algunos españoles” (Polia Meconi 1999, pág. 311).
“Rufina Hidalgo, “negra” de Chancay, tenía una “piedra pequeña como cochinito”, que
era su dacha”. (Sánchez 1991, pag. 158).
“Agustina Grimaldo, “zamba” del pueblo de Cochamarca, tenía un idolillo de cristal para fines
mágicos”. (García Cabrera 1994, pag. 481 y ss.).
“María Inés, india natural del pueblo de Chiquián en Chancay, curaba con hierbas que aprendió a usar de
españoles”. (Sánchez 1991, pág. 7-9).
“Quizá algunas excepciones sean las visitas que María Soto y otras hechiceras hacian al cerro Guancasmarca en
el valle y la invocación que del cerro Acapana hacía María Incolaza, otra hechicera”. (Archivo Arzobispal de
Lima, Exp.2 (1689-1691) folios108v.-230r.).
“En Jauja, así como en Lima, era la hechicería un mecanismo de ascenso social para muchos hechiceros y
hechiceras. Tómese en cuenta que el curaca don Carlos Apoalaya denunció que las hechiceras de Jauja, por el hecho de
su oficio, se enriquecían, eran respetadas y hasta proyectaban la imagen de virtuosas. Juan Solso, famoso hechicero,
“indio venerado entre esta gente rustica por maestro en estas maldades”, recibía la visita de numerosos
clientes. Estos trabajaban y cultivaban sus chacras, por lo que Juan no le faltaba nunca provisiones. Un testigo
dijo que “todos le regalaban y andaba bien tratados”.(Archivo Arzobispal de Lima, Exp.2 (1689-1691),
pag.79r.-160r).(José C. de la Puente Luna-2007, pág. 83-84).
CATOLISMO ANDINO EN EL TERRITORIO DEL PERÚ
Nuestros profesores de historia nos enseñaron que en América antes de ser descubierta por Cristóbal Colón, existía
dos grandes Civilizaciones, el Imperio Azteca que se ubicaba en el territorio de México y el Imperio de los Incas
que comprendía desde Ecuador hasta Chile en el territorio de Sudamérica. Estos Imperios sometieron a otras
civilizaciones internas, incorporando a su religión a sus dioses de sus pueblos. En el “caso de los Incas,
trasladaron sus ídolos principales al Koricancha, para mantener la solidez espiritual y material del Imperio. Los
Incas, tuvieron dioses supremos inmateriales y adorados unánimemente en todo el Imperio: Pachacamaj e Illa Teqsi,
Wiracocha (considerado creador del mundo), luego los visibles: el Sol (Inti), la Luna (Killa), las Estrellas
(qoyllor), Venus (ch´aska) el Relámpago y el Rayo (chuki illapa), el Trueno (q´ajya), el Arco Iris (K´uychi
turmanyi), el puma, la serpiente, etc. y de todos ellos el Sol era el mayor, el padre natural de los Incas. Con el
descubrimiento de América llegó al nuevo mundo la RELIGIÓN CATÓLICA, es decir, adoración a la Santísima Trinidad
(Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo), devoción a la Virgen María, los Santos y reconocimiento al Papa, como
representante de Cristo en la tierra”. (Rósulo F. Reyes Espinoza, Ucrania Peruana Llamellín-Ancash, pág.69).
Francisco Morales Padrón, en su obra Historia de América, nos relata “En la mañana del día Viernes 12 de
Octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla de Bahamas (Lucayas) que los indígenas la llamaban Guanahani, a la
que Colón lo bautizó con el nombre de San Salvador. Desembarcó en la playa acompañado de
Martín Pinzón, Vicente Yánez, sus capitanes y varios tripulantes cogido su estandarte o bandera real (donde
aparecían las figuras de Jesús en un lado y en el reverso de la Virgen
María, bordados en oro), igual sus capitanes bajaron del nao (nave) llevando dos banderas de CRUZ VERDE
que el Almirante colocaba en sus navíos por seña con una F (rey Fernando) y una Y (reina Isabel), encima de cada
letra su corona; en la playa, el Almirante se arrodillo, beso la arena y dio gracias a Dios por el éxito de su gran
viaje, luego, dispuso la construcción de una gran Cruz de madera la misma que fue plantada en el arenal; al respecto
Antonio Ballesteros Beretta, en su obra “Cristóbal Colón y el descubrimiento de América”, escribe:
“…En cuanto a los solemnes momentos del desembarco, se hallan descritos por Hernando y Las Casas, inspirándose
ambos en el Diario del Almirante. El primer contacto de los europeos con los indígenas está narrado con más
conocimiento de causa por el dominico, que residió prolongados años en América. Hernando acompañó a su padre en el
cuarto viaje, y estuvo de nuevo en la española, pero no mucho tiempo…El desembarco lo refiere el Diario con
sencillez. Veamos cómo: “Luego vieron gente desnuda, y el Almirante salió a tierra en la barca armado, y
Martín Pinzón y Vicente Yánez, su hermano, que era capitán de la Niña. Sacó el Almirante la bandera real, y los
capitanes con dos banderas de la Cruz Verde, que llevaba el Almirante en todos los navíos por seña con una F y una
Y; encima de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y otra de otro. Puestos en tierra vieron árboles muy
verdes y aguas muchas y frutas diversas”. Esto sucedía el viernes por la mañana del 12 de octubre. La
descripción de Las Casas es más detallada y pintoresca: “Saltando en tierra el Almirante y todos hincan las
rodillas, dan gracias inmensas al Todopoderoso Dios y Señor, muchos derramando lágrimas, que los había traído a
salvamento…”, “…Cumplidos los deberes con Dios, se apresuró Colón a efectuar ante sus tripulaciones la
toma de posesión de aquella tierra…”. “La tierra vista desde el Nao Santa María (por R. de Triana),
resultó siendo una isla y fue la primera en ser descubierta y tomada en posesión solemne, Colón puso el nombre de
CRISTO bajo la advocación de San Salvador; a los días siguientes, continuando con la
exploración marítima, el día lunes 15 de octubre descubrió otra isla a la que le bautizó con el nombre
de Santa María de la Concepción. En este primer viaje de Colón “no iba ningún sacerdote,
por que en un viaje de descubrimiento no había ocasión de efectuar conversiones, aunque debía ir para el servicio de
la tripulación…”.
Después de La Capitulación de Toledo que se firmó el 26 de julio de 1529, en la ciudad de Toledo en España, en donde
Francisco Pizarro recibe el nombramiento de la Corona como gobernador, capitán general, adelantado y alguacil mayor
del Perú, regresa de España trayendo consigo varios religiosos.
Guillermo Alvarez Perca O. P. en su obra “Historia de la Orden Dominicana en el Perú”, nos relata al respecto: “Primera expedición misionera. En la cédula real el 19 de octubre de 1529, firmada en Madrid aparecen los nombres de los religiosos dominicos Fr. Alonso Bargalés, Fr. Pedro Yépes, Fr. Vicente Valverde, Fr. Tomás de Toro, y Fr. Pablo de la Cruz, comprometidos por Fr. Reginaldo de Pedraza y que pasaron al Perú a principios de 1530, llegando a Panamá a fin de año. Por otro lado, Fray Juan Meléndez O. P. en su obra “Tesoros Verdaderos de las Indias -1681”, “asegura que los seis primeros dominicos que pasaron al Perú, comprometidos por Reginaldo de Pedraza, fueron: Fr. Tomás de San Martín, Fr. Vicente Valverde, Fr. Martín de Esquivel, Fr. Pedro de Ulloa, Fr. Alonso Montenegro y Fr. Domingo de Santo Tomás”. Sin embargo, Diego de Trujillo (1571-Madrid) en su obra “Relación de descubrimiento del Reyno del Perú” relata. “Pizarro salió de España acompañado por seis frailes: Reginaldo de Pedraza (Vicario), Alonso Montenegro, Vicente Valverde, Pedro de Yépez, Alonso Burgalés y Tomás de Toro, de los cuales tres se quedaron en Panamá, continuando el viaje con los frailes Pedraza, Yépez y Valverde, los dos primeros murieron a poco…” por esta razón, sólo aparece Vicente Valverde, en el escenario de la captura de Atahualpa en Cajamarca”.(Rósulo F. Reyes Espinoza).
En el tercer viaje Francisco Pizarro, parte de Panamá el 20 de enero de 1531, con destino al Perú, desembarcando en las playas de Tumbes en enero de 1532, la Religión Católica había ingresado al Perú, “unos vinieron con la ambición de conseguir oro, plata y poder, premunidos de armas de fuego y acero; otros con Biblia y Crucifijo en mano, para propagar la doctrina cristiana entre los indígenas en nombre de Cristo y del Papa su representante en la tierra”. El día sábado 16 de noviembre de 1532, fue capturado el Inca Atahualpa en Cajamarca.
Al Perú conquistado llegaron diversas órdenes religiosas que existían en España: dominicos, mercedarios, franciscanos, agustinos y jesuitas que se internaron por diferentes comunidades indígenas del país “a cumplir su misión, entre ellas de propagar el Evangelio, extirpar idolatrías, administrar sacramentos, etc”.
El P. Guillermo Alvarez Perca, O.P. en su ob.cit. en el Capitulo XVI- Relación de los Misioneros que pasaron de España al Perú en el siglo XVI, nos refiere que “A partir de 1529 a 1598 arribaron al Perú 28 expediciones con un total de 588 religiosos. Todos ellos traían las cosas necesarias de uso personal y los objetos religiosos para las celebraciones litúrgicas: misales, ornamentos, vasos sagrados, custodias y otros; en esta relación figura Fr. Pedro Cano, que salió de España el 23 de diciembre de 1560, en expedición integrada de 50 frailes, quién predicó, evangelizó y extirpó idolatrías en la Región de Conchucos y posible fundador de Santo Domingo de Huari” en el Departamento de Ancash.
“Los misioneros realizaron una titánica labor evangelizadora en la costa, sierra y selva del Perú y consecuentemente en el Valle de Conchucos del Departamento de Ancash (región trasandina entre el Callejón de Huaylas y la cuenca del Marañón, provincias de Sihuas, Pomabamba, Luzuriaga, Fitzcarral, Asunción, Huari y Raymondi), en una geografía agreste, difícil, clima inclemente, población muy dispersa y politeísta, diversidad de lenguajes, etc.; los evangelizadores trabajaron también en la reconciliación de los conquistadores y poner coto a sus ambiciones y rencores, pacificando y recomendando el pago de tributos más benignos para los indios, por lo que no fueron bien vistos por los encomenderos y corregidores.
Durante las primeras décadas de la evangelización se crearon las Doctrinas y por consiguiente el Cura doctrinero fue el principal encargado de la evangelización de los indígenas en su jurisdicción y para el efecto tenía que saber idiomas como el quechua, aymara, mochíca, etc. para impartir la doctrina cristiana. Los pueblos “cabeza de Doctrina” como lo fue Llamellín estaba representado por el templo, donde el cura doctrinero impartía la enseñanza de la doctrina cristiana”. (Rósulo F. Reyes Espinoza, Ucrania Peruana Llamellín-Ancash, pág.72).
El cronista agustino Antonio de la Calancha, (naturalista, nació en Chuquisaca en 1584, a los 14 años ingresó a la orden de San Agustín, estudio en la Universidad de San Marcos, opto el Grado de Doctor en Teología, su obra Crónica Moralizadora de la orden de San Agustín en el Perú-1631) en su obra “Crónicas Agustinianas del Perú”, trascrito por Bernardo de Torres: “Corriendo en el año 1548, en que gobernaba la Iglesia Católica la Santidad de Paulo III; las Españas y las Indias Occidentales el invicto Emperador Carlos V N.S. y la Religión de San Agustín N.P. el Rvmo. P.M. Fr. Jerónimo Seripando, y siendo Provincial de Castilla y Andalucía P. Fr. Francisco Serrano, quien por orden expresa que tuvo de la Cabeza del mundo y de la Religión, escogió de toda su Provincia doce Religiosos, como doce apóstoles, para que pasasen a este reino a sembrar la fe en sus provincias”. Previamente habían enviado…”al Fr. Agustín de la Santísima Trinidad, Religiosos de cuyo ejemplar observancia se pudo fiar el crédito de todos…”(1548). Dos años más tarde, es decir el 1º de junio de 1551 “entraron a la ciudad de Lima doce fundadores con esclarecida fama de perfectos Religiosos: los RR.PP. Fr. Andrés de Salazar, con cargo de Prior y Vicario Provincial, Fr. Antonio Lozano, Fr. Juan de San Pedro, Fr. Jerónimo Meléndez, Fr. Diego Palomino, Fr. Pedro de Cepeda, Fr. Andrés de Ortega, Fr. Juan de Canto, Fr. Juan Chamorro, Fr. Francisco de Frías, Fr. Juan Ramírez, Fr. Baltazar Melgarejo…” posteriormente llegaron al Perú muchos agustinos para cumplir una noble misión. (Rósulo F. Reyes Espinoza, Ucrania Peruana Llamellín-Ancash, pág. 72).
Es necesario reconocer la fundamental labor que realizaron los primeros Misioneros Dominicos que vinieron de España, en diferentes informaciones nos relatan de la siguiente forma sobre éstos misioneros:
LOS DOMINICOS EN EL PERÚ.-
“Los primeros Misioneros Dominicos que zarparon de España con destino al Perú, fueron seis: de los cuales,
fray Vicente Valverde fue el único que desembarcó en Tumbes, el año 1532, dos de sus compañeros habían muerto
durante la travesía y tres hubieron de regresar a Panamá, desde la isla de la Puná, "fatigados de los trabajos
y viendo que no hacían fruto en los indios". Fray Vicente Valverde, enérgico y justiciero, tomó parte en las
primeras acciones de la Conquista en Cajamarca y Cusco, y en la fundación de las primeras ciudades cristianas del
Perú, Piura, Jauja, Cusco y Lima. Su amor al indio y el alto aprecio a su dignidad es inobjetable; aún cuando sus
émulos lo quieran "como duro y hasta cruel", sus clamorosas letras al rey de España, pidiendo un trato más
humano y libertad para el indio, perfilan su auténtica personalidad: "Que los indios no se hagan esclavos, ni
se les quite la libertad por otra vía; ni se echen a minas; ni se carguen; ni se saquen de sus tierras y asientos;
que a todos se les guarde la libertad que antes tenían". Estas quejas de fray Vicente, arrancaron de la pluma
real una cédula por la que le nombraba "Protector y defensor de los indios" "y, en consideración de
la vida buena y ejemplos, y haber conseguido mucho fruto en la doctrina y conversión de los nativos", la Santa
Sede le promovió para el Obispado del Cusco y reinos del Perú, con singular alborozo de los indios”.
Nuevos operarios evangélicos.- “Siguiendo las huellas de Fray Vicente Valverde, a poco
tiempo de iniciada la gesta de la conquista, llegaron fray Tomás de San Martín, fray Juan de Olías, fray Domingo de
Santo Tomás, fray Pedro de Ulloa, fray Gaspar de Carvajal, fray Martín de Esquivel y ocho religiosos más. Venían
todos ellos, escribe el Padre Bartolomé de las Casas, animados de gran celo y deseo de padecerlo todo por Dios, con
júbilo y alegría”.
“Un vasto campo de acción se abría, pues, ante la mirada interrogante de aquellos mensajeros de Dios; por un
lado indios expuestos al abuso de los conquistadores; por otro, conquistadores ambiciosos, envueltos en sangrientas
luchas civiles, conciliar y apaciguar a estos, defender e instruir a aquéllos; he ahí la titánica tarea que les cupo
afrontar a los abnegados misioneros dominicos. Mas, no por eso, la siembra del Evangelio fue sofocada. Pronto
aparecieron las primeras comunidades cristianas en las principales provincias y ayllus: Piura, Trujillo, Chicama,
Jauja, Tarma, Cusco, Yanaoca, Urubamba, Chumbivilcas, Pomata, Juli, Chucuito, Arequipa, Moquegua, Locumba, Chincha,
Palpa, Huánuco, Yungay, Huancavelica, Canta, Lima, Huarochirí, Chacras, Chancay y cientos de pueblos más que se
honran de haber tenido a los dominicos por sus primeros catequistas y maestros”.
“Es verdaderamente admirable cómo aquellos" pocos misioneros, en un período de tiempo tan corto y faltos
de recursos, pudieron crear tantas doctrinas y escuelas, en las que se enseñaba la doctrina cristiana y las primeras
letras a los hijos de españoles, a los mestizos y a los indios”.
Creación de la Provincia Dominicana.- “El Papa Paulo III, bien enterado de esta hermosa
realidad, expidió un Breve el 23 de diciembre de 1539, en virtud del cual creaba la Provincia Dominicana de San Juan
Bautista del Perú. A los doce días de expedido este Breve Apostólico (4 de enero de 1540) , el Padre General de la
Orden, fray Agustín Recuperato, nombraba al dedo para desempeñar el cargo de Provincial, a fray Tomás de San Martín,
afiliando a la nueva Provincia a los catorce religiosos arriba mencionados”.
Cristianización en marcha.- “Desde la llegada de los dominicos al Perú (1532), habían
transcurrido más de 40 años. En este lapso, la Provincia Dominicana de San Juan Bautista tenía fundados más de 30
conventos y 67 doctrinas; cada cual con su escuela parroquial y un vasto radio de acción cultural y religiosa.
Contaba la Provincia en sus conventos, fuera de los padres catequistas que vivían en sus doctrinas, 200 frailes, sin
contar los religiosos residentes en los conventos del Ecuador, Colombia, Panamá, Argentina y Chile, fundados y
gobernados por religiosos enviados desde el Perú. Después de cuatro decenios de correrías apostólicas por todos los
caminos de la costa, sierra y selva, los misioneros dominicos podían tener la honda satisfacción de haber
transformado la superchería pagana en adoración y culto al verdadero Dios, y de haber amalgamado dos civilizaciones
de distinto grado cultural, que dio como resultado un mestizaje rico en ideas, en ciencias, en artes y en
costumbres. "Las oraciones, catecismo, confesionario y pláticas espirituales que compusieron entonces nuestros
frailes en lengua de los indios son las mismas que hoy usan en todo el Perú, sin diferencia alguna todos los curas,
clérigos y religiosos de todas las órdenes, para enseñar, doctrinas, confesar y dirigir a los indios" (Tesoros
verdaderos de las Indias. Tomo I, Libro IV, Cap. I)”.
“La siembra evangélica había caído, pues, en tierra fértil. Ahora los maestros y padres de la nueva
civilización veían levantarse sobre los despojos de la gentilidad, universidades, escuelas, hogares modelos,
verdaderos centros de irradiación cultural y religiosa. La Universidad de San Marcos podía competir con las más
afamadas del Viejo Mundo; "tenía grandes letrados, así de los venidos de España, como de los nacidos en el
Perú". La santidad y perfección de vida, era cosa común: florecía en el claustro y en el hogar, a ella
aspiraban el hidalgo español, el criollo americano, el mestizo y cuantos se alimentaban de aquella rica sabia de
espiritualidad cristiana. Los ejemplos no escasean en este aspecto, como en ningún otro.”
Evangelización de Arequipa.- “Urgía, pues, la presencia del misionero protector del
indio, en todas las latitudes del Imperio conquistado. En tal virtud, cuando en 1535 entraron los españoles en
Arequipa, en el término de la distancia, fray Tomás de San Martín envió desde Chucuito a los religiosos fray Pedro
de Ulloa, fray Diego Manso y fray Bartolomé de Ojeda. Recién llegados los misioneros, emprenden la ardua jornada de
evangelizar a los naturales del barrio denominado Collasuyo, hoy san Lázaro; irradiando desde allí su actividad
apostólica a Caima, Yanahuara, Tiabaya, Paucarpata y Chihuata; llegando, por el interior, hasta las faldas del
Coropuna y, por la costa, hasta las playas de Moquegua y Locumba. Aquel, mismo año (1535) fray Pedro de Ulloa,
apóstol infatigable del Rosario, echaba las bases del convento dominicano de San Pablo, de Arequipa”.
Iglesia de Lima.- “Con ocasión de la muerte de fray Vicente Valverde (1541), primer
Obispo del Cusco y reinos del Perú, el rey Carlos V creyó oportuno y hasta necesario, dividir esta vasta diócesis en
dos episcopados: Cusco y Lima. Para la diócesis del Cusco nombró a fray Juan Solano (+1580), enérgico defensor del
derecho del indio; tuvo la santa audacia de entrar en la casa del conquistador, unas veces para romper el cepo que
torturaba al indio y, otras para acusar su injusticia y vida escandalosa. Perseguido de muerte por sus enemigos,
renunció al gobierno de su diócesis y se exilió en el Convento de la Minerva, en Roma; en donde fundó un colegio del
que salieron más tarde hombres célebres en ciencia y virtud”.
Reseña histórica de la provincia de San Juan Bautista del Perú.- “Nuestra Provincia se
fundó en 23 de diciembre de 1539, con la Bula de aprobacion del Papa Paulo III. El primer Provincial fue el padre
Tomás de San Martin. Diez años mas tarde, los dominicos ejercían su ministerio en 18 conventos y mas de 30
doctrinas”.
“El primer Obispo del Peru fue fray Vicente Valverde O.P. (sede en la ciudad del Cusco, capital del Imperio Incaico). El primer
arzobispo de Lima fue fray Jeronimo de Loayza O.P. En el Capitulo Provincial intermedio celebrado en Cusco (1548) se
priorizaron tres cosas: la evangelizacion, la enseñanza a los indios y la formación de los evangelizadores. Para
este último reto se fundó el primer centro de estudios superiores: "Santa Maria del Rosario" que luego
pasaría a denominarse "Universidad Mayor de San Marcos" (Papa PíoV, Bula 25 de julio 1571). Los
primeros dominicos que salieron de España con
destino al Perú (1529) fueron seis, entre ellos Fr. Vicente Valverde. Los religiosos que misionaban en el Perú,
considerando la distancia que los separaba de la isla La Española, sede de la provincia de Santa Cruz, de la que
dependían jurídicamente enviaron a Fr. Francisco Martínez y Fr. Agustín de Zúñiga al Capítulo General de Lyon
(Francia), para pedir la creación una nueva provincia. Los capitulares aceptaron su petición y erigieron la
Provincia. La Bula de creación fue expedida por el Papa Paulo III, el 23 de diciembre de 1539; y el 4 de enero de
1540, el Maestro de la Orden Fr. Agustín Recuperato de Favencia firmaba en Roma las patentes de la nueva Provincia.
El 12 de mayo de 1551 por gestiones del Padre Provincial, Fr. Tomás de San Martín, se funda el primer Estudio
General, siendo la primera facultad de la hoy llamada Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la primera de
América del Sur. También se preocupa de la educación elemental de los naturales, llegando a fundarse hasta sesenta
escuelas, durante el s. XVI. Atendiendo a las necesidades prioritarias, nacidas de las acciones de guerra de la
conquista, Fr. Jerónimo de Loayza, OP. Primer Arzobispo de Lima, construye el hospital de Santa Ana para los
naturales y negros. Fr. Domingo de Santo Tomás, segundo provincial, propicia las primeras casas de recogimiento para
niñas y niños abandonados; propugna los principios de la justicia social, en defensa de los naturales, escribe la
primera gramática quechua y el primer catecismo quechua. Cuatro grandes figuras de santidad: San Martín de Porres,
Santa Rosa de Lima, San Juan Macías y la Beata Ana de los Angeles Monteagudo.En el proceso, de la emancipación nacional, a lo
largo del S. XIX, la Provincia peruana pasó por la crisis más aguda de su historia. Por decreto del Gobierno
Republicano del 23 de marzo de 1822, la Provincia quedó reducida a tres conventos. La ocasional visita de Fr.
Vicente Nardini, de eterna y agradecida memoria, en 1879, suscitó en el dominico italiano, el anhelo de restaurar la
benemérita Provincia Peruana. Conseguida las facultades de Visitador y Vicario General (1881), trabajó tan ardua y
provechosamente que el 4 de agosto de 1897, el MO. Fr. Andrés Fruhwirth por decreto «Peruvianis Regionibus»,
restituyó sus derechos como las demás provincias. Actualmente cuenta con 4 conventos y 5 casas, varias Obras. El
promedio de frailes es de 75 integrantes. En Formación hay 30 frailes, díaconos 4, hermanos cooperadores 4,
sacerdotes 46, Obispos 2.”
“En la fabulosa obra de “Historiadores primitivos de Indias”, Volumen II, Capitulo CXXI, ©
Antehistoria, se relata lo siguiente: “De los monasterios que se han fundado en el Perú desde el tiempo que se
descubrió hasta el año de 1550 años. Pues en el capítulo pasado he declarado brevemente los obispados que hay en
este reino, cosa conveniente será hacer mención de los monesterios que se han fundado en él, y quién fueron los
fundadores, pues en estas casas asisten graves varones, y algunos muy doctos. En la ciudad del Cuzco está una casa
de señor Santo Domingo, en el propio lugar que los indios tenían su principal templo; fundóla el reverendo padre
fray Juan de Olías. Hay otra casa de señor San Francisco; fundóla el reverendo padre fray Pedro Portugués. De
nuestra Señora de la Merced está otra casa; fundóla el reverendo padre fray Sebastián. En la ciudad de la Paz está
otro monesterio de señor San Francisco; fundólo el reverendo padre fray Francisco de los ángeles. En el pueblo de
Chuquito está otro de dominicos; fundólo el reverendo padre fray Tomás de San Martín. En la villa de Plata está otro
de franciscos; fundólo el reverendo padre fray Hierónimo. En Guamanga está otro de dominicos; fundólo el reverendo
padre fray Martín de Esquivel, y otro monesterio de nuestra Señora de la Merced; fundólo el reverendo padre fray
Sebastián. En la ciudad de los Reyes está otro de franciscos; fundólo el reverendo padre fray Francisco de Santa
Ana; y otro de dominicos; fundólo el reverendo padre fray Juan de Olías. Otra casa está de nuestra Señora de la
Merced; fundóla el reverendo padre fray Miguel de Orenes. En el pueblo de Chincha está otra casa de Santo Domingo;
fundóla el reverendo padre fray Domingo de Santo Tomás. En la ciudad de Arequipa está otra casa desta orden; fundóla
el reverendo padre fray Pedro de Ulloa. Y en la ciudad de León de Guanuco está otra; fundóla el mismo padre fray
Pedro de Ulloa. En el pueblo de Chicama está otra casa de esta misma orden; fundóla el reverendo padre fray Domingo
de Santo Tomás. En la ciudad de Trujillo hay monesterio de franciscos, fundado por el reverendo padre fray Francisco
de la Cruz, y otro de la Merced, que fundó el reverendo padre fray ...... En el Quito está otra casa de dominicos;
fundóla el reverendo padre fray Alonso de Montenegro, y otro de la Merced, que fundó el reverendo padre fray ......,
y otro de franciscos, que fundó el reverendo padre fray Iodoco Rique, flamenco. Algunas casas habrá más de las
dichas, que se habrán fundado, y otras que se fundarán por los muchos religiosos que siempre vienen proveídos por su
majestad y por los de su consejo real de Indios, a los cuales se les da socorro, con que puedan venir a entender en
la conversión destas gentes, de la hacienda del Rey, porque así lo manda su majestad, y se ocupan en la dotrina
destos indios con grande estudio y diligencia. Lo tocante a la tasación y otras cosas que convenía tratarse quedará
para otro lugar, y con lo dicho hago fin con esta primera parte, a gloria de Dios todo poderoso nuestro Señor, y de
su bendita y gloriosa Madre, Señora nuestra. La cual se comenzó a escrebir en la ciudad de Cartago, de la
gobernación de Popayán, año 1541, y se acabó de escrebir originalmente en la ciudad de los Reyes, del reino del
Perú, a 8 días del mes de setiembre de 1550 años, siendo el autor de edad de treinta y dos años, habiendo gastado
los diez y siete dellos en estas Indias”.
El Arquitencto Juan Gunther ha escrito sobre la Iglesia de Santo Domingo lo siguiente:“Después de la fundación
de Lima, el 18 de enero de 1535, el conquistador Francisco Pizarro entregó a la orden de Santo Domingo el solar que
hoy ocupa su iglesia en el jirón Conde de Superunda, a una cuadra de la Plaza de Armas de Lima. Aunque los dominicos
Juan de Olias, Alfonso de Montenegro y Tomás de San Martín, quien asume el gobierno de la orden en calidad de
vice-provincial, fundan primero su convento en el solar de Diego de Agüero en la esquina de las calles Judíos y
Bodegones para mudarse recién en 1541 al solar que se les había asignado, mientras se construía su casa”.
“Antes, el 4 de enero de 1540, se crea la provincia de San Juan Bautista del Perú de la orden de Santo
Domingo, separándola de las provincias de Santa Cruz de la Española y de la de Santiago de México. La nueva
provincia se extendía desde Nicaragua hasta el Río de la Plata, "por toda la costa del Mar del Sur". A
partir de esa fecha el convento, que debía denominarse del Rosario, comenzó a construirse gracias a la ayuda de
muchos vecinos que dieron gruesas limosnas, adquiriendo para sí y sus descendientes las capillas donde habían de
enterrarse. El capitán Juan Fernández edificó y dotó la capilla de San Juan de Letrán, Diego de Agüero, la de Santo
Cristo, situada en el crucero, que mas tarde vino a ser la del Rosario y Jerónimo de Aliaga tomó para sí la
denominada de San Jerónimo, que hoy es la capilla de Santa Rosa de Lima”.
“En ese mismo año Francisco Pizarro funda la Archicofradía de la Veracruz para dar culto al
fragmento de la cruz en que murió Cristo y que a instancias de Carlos V envió a Lima el papa Paulo
III. Para albergar esta reliquia se construyó la Capilla de Veracruz al costado de la
iglesia de Santo Domingo. Pocos meses después llega un grupo de 12 sacerdotes de la orden, incluyendo a Domingo de
Santo Tomás, fundador de la Universidad de San Marcos que, con el nombre de Estudio General, inicia en 1548 sus
cursos de Teología, Escritura, Gramática y Lengua General. El 2 de enero de 1553 se inicia oficialmente el
funcionamiento de la Universidad, cumpliendo con la Real Cédula expedida en Valladolid el 12 de mayo de 1551, siendo
su primer rector el padre dominico Juan Bautista de la Roca. En 1574 se muda la Universidad al local de San Marcelo,
después de haber sido abandonado por los padres de San Agustín”.
“El 28 de marzo 1568, llegan al Callao y el 1 de abril hacían su entrada en Lima 7 religiosos de la Compañía
de Jesús, encabezados como provincial por el padre Jerónimo Ruiz del Portillo, para instalarse provisionalmente en
el convento de Santo Domingo, antes de iniciar la construcción de su primer templo que inaguraron seis años después.
La iglesia de Santo Domingo demoró en construirse. Aún no estaba terminada en 1583, ya que el 22 de enero de ese año
el artífice mayor de albañilería Esteban Gallegos, requerido por los padres, declara que conocía el convento hacía
24 o 25 años y que a la iglesia "le falta de acabar y hacer mas de la mitad della y lo que falta por acabar no
se hará con 40,000 pesos, por ser todos los materiales de cal, ladrillo y piedra muy costosos". Lo que no
impedía que se adornaran sus capillas, como la de la Virgen del Rosario de los Españoles que hizo en 1582 el
escultor sevillano Juan Bautista Vásquez y cuya pintura realizó Pedro de Villegas. Todavía en 1590, después del
desastroso terremoto de 1586, el escultor sevillano Juan Martínez Montañés se obliga entregar al dominico Cristóbal
Núñez, para la iglesia un "Santo Domingo", un "Santo Tomás", una "Santa Catalina de
Sena" y el "Cristo" de la familia Aliaga. También el pintor Mateo Pérez de Alesio, que llegó a Lima
en ese año, trazó los santos que adornan los claustros dominicos”.
“En esa misma época, exactamente en 1594, y a la edad de 15 años, es recibido San Martín de Porras como donado
en el convento de Santo Domingo, por el prior Francisco Vega. Luego de nueve años profesa en la orden y el 2 de
junio de 1606, en el coro del convento, el superior fray Alonso de Sea recibe sus votos de pobreza, castidad y
obediencia. Durante 33 años, hasta su muerte, el 3 de noviembre de 1639, Martín será el enfermero, cirujano y
barbero de la institución, ayudando y atendiendo a muchos menesterosos. Fray Martín fue canonizado por el papa Juan
XXIII en 1962”.
“A finales del siglo XVI y hasta el terremoto de 1909 se termina la primera iglesia del convento y se trabaja
intensamente en el adorno de los claustros. El 17 de setiembre de 1603, el alarife carpintero Francisco Rodríguez
contrata cubrir los cuatro ángulos de un claustro pequeño que se estaba construyendo. Entre 1604 a 1606 se colocan
los azulejos del claustro principal, importados del taller de Hernando de Valladares de Sevilla. A partir de allí se
colocan los azulejos que fray Francisco de Avendaño, procurador del convento, encargó al ceramista Garrido, de
acuerdo a la inscripción "me fecit Garrido", que aún se conserva. Debieron ser 6,000 azulejos grandes y
los chicos que fueren necesarios, "habían de ser como los de la sala del Palacio". También en 1606 fundan
los padres del convento de Santo Domingo la recolección Santa María Magdalena, después Sagrados Corazones o Recoleta
en la actual plaza Francia”.
Después del terremoto de 1609 el convento de Santo Domingo inicia una gran actividad constructora que transformaría
el monumento totalmenmte. En 1615 el maestro alarife Alonso Arenas reacondiciona el claustro principal y el prior
Salvador Ramírez manda hacer los retablos procesionales de los ángulos del mismo. En 1616 el escultor Diego Martínez
de Oviedo contrató con los mayordomos de la cofradía del Rosario para hacer el retablo de la virgen titular y un
Jesús Nazareno, que fueron dorados por Diego Sánchez Merodio. El 16 de mayo de 1619 el alarife Diego Guillén
contrata con los mayordomos de la capilla de la Veracruz la ejecución de la portada renacentista de ingreso, quizás
diseñada por Juan Martínez de Arrona, que se puede ver en el grabado de la fachada de Santo Domingo que aparece en
los "Tesoros Verdaderos de Indias" de Juan Meléndez, publicado en Roma entre 1681 y 1683.
“Mientras se estaban realizando estas obras el beato Juan Masías, antes de ingresar a la orden de Santo
Domingo, contrata con el acaudalado Pedro Jiménez Menacho cuidar su ganado menor, que poseía éste como asentista del
abasto de carne de la ciudad, en un lugar inmediato a la Alameda de los Descalzos, en donde se levantaría después la
iglesia y beaterio de Nuestra Señora del Patrocinio. Es ahí, según refiere el beato en su autobiografía, donde tuvo
revelaciones divinas. El 22 de enero de 1622, ingresa a la orden dominica para ocupar la portería de la recolección
de Santa María Magdalena, actual iglesia de la Recoleta”.
“Anteriormente a la transformación de la fisionomía interna y externa del templo dominico, que se
realizar a partir de 1660, se hacen aún varias obras de importancia. El 2 de octubre de 1625 el alarife
Francisco Gómez de Guzmán inicia la ejecución de la desaparecida portada del refectorio "según y de la forma y
manera que está hecha la del refectorio del Colegio de San Ildefonso de la misma orden". A mediados de julio de
1630, el maestro de arquitectura y entallador Pedro Noguera realiza, a pedido del padre dominico fray Juan Yáñez,
varias figuras para el retablo principal de la iglesia, que el pintor Agustín de Sojo, en compañía de Antonio de
Umbela y Juan Cáceres, pintarán y dorarán. El 22 de enero de 1632, el alarife Antonio Mayordomo contrata la
construcción de una espadaña para la iglesia en reemplazo de otra existente, de acuerdo al proyecto del padre
dominico fray Juan García. El 14 de febrero de 1633, el alarife Antonio Mayordomo propone alargar el coro alto de la
iglesia. El 18 de marzo de 1650, el maestro ollero Juan del Corral contrata hacer los azulejos para la iglesia y en
1653, por encargo de fray Alonso Prieto, los azulejos que habían de adornar la capilla del Rosario”.
“Pocos años después se inicia para el templo dominico la transformación que sufren todas las iglesias limeñas,
es decir se reestructuran los templos abandonándose las formas góticas primitivas para reemplazarlas con lo que se
ha llamado el barroco limeño. Así se inicia en Santo Domingo con la destrucción de la espadaña, recientemente
inagurada, para remplazarla por una torre que es contratada, el 1o. de abril de 1659, al alarife Francisco Cano
Melgarejo y al carpintero Lorenzo de los Ríos, por el prior fray Martín Meléndez, de acuerdo a los planos del
alarife dominico fray Diego Maroto, que en esa misma época está construyendo el crucero y la cúpula de la iglesia.
La torre de 44 varas de alto y de forma octogonal, se levantó sobre la capilla "de los negros" y constaba
de tres cuerpos rematados por una cúpula coronada por una escultura bronceada de Santo Tomás de Aquino mitrado. Cano
Melgarejo es autor también de la gran escalera conventual que aún existe. El 2 de enero de 1663, el maestro Lorenzo
de los Ríos contrata la construcción de la cúpula para rematar la torre de Santo Domingo que se terminó de construir
el 8 de enero de 1665. Un grabado de la iglesia con su torre publicó en Roma, en tres tomos entre 1681 y 1682, el
dominico limeño Juan Meléndez en su "Tesoros Verdaderos de Indias". En 1666 el alarife fray Diego Marote
hace derribar las bóvedas góticas de la capilla mayor de la iglesia para hacerlas reedificar en cal y ladrillo por
el albañil Diego de la Gama; aunque por poco tiempo, ya que 25 años después las reconstruye en madera y yeso”.
“Mientras se realizaban estas grandes obras, dentro y fuera de la iglesia, en el mes de agosto de 1667, se
celebró con gran pompa la beatificación de Santa Rosa de Lima. El 17 de junio de 1678, a un cuarto para las ocho de
la noche, se produce el terremoto que agrietó totalmente el templo de Santo Domingo. Después del sismo el alarife
fray Diego Maroto inicia la conversión de la iglesia de Santo Domingo en un templo de tres naves, derribando la
parte delantera de la iglesia a partir de las capillas paralelas de los Aliaga y los Agüero, y edificando el crucero
con una nueva capilla mayor. Todo esto con adobes, madera y quincha, que habían comprobado ser más resistentes que
la piedra y el ladrillo. Una vez levantado el templo se reinicia su adorno. Así, el 14 de enero de 1684, el
ensamblador Diego de Aguirre contrata con la cofradía de la Virgen del Rosario de los Españoles, en la iglesia de
Santo Domingo, para hacer en un año el retablo y el camarín de la Virgen. En 1687 los ensambladores Pedro Gutiérrez
y Juan Gómez de Lasalde terminan la confección del retablo de Santa Rosa. Entablaron pleito por debérsele 1,000
pesos de la cantidad ajustada y en su alegato dicen que el retablo terminado era de las mismas proporciones que el
de la Virgen del Rosario y, por tanto, debía costar igual. En 1687 el pintor Rafael Bermúdez hace un lienzo de la
Virgen del Rosario, rodeada de unos medallones con santos”.
“Después del terremoto de 1746, que redujo a Lima a escombros, se inicia la reconstrucción del convento y de
la iglesia para convertirlas en el monumento que hoy conocemos. Después de la rehabilitación del templo le tocó a la
capilla de la Veracruz que se reedificó en 1758 y el 12 de febrero de 1774 se colocó el primer ladrillo para la
reconstrucción de la torre agregándole un cuerpo mas de altura diseñado por el artífice Juan de la Torre, siendo el
resto de acuerdo a los planos del alarife Martín Gómez. El ángel de bronce de 3.5 mts. de altura, y que en las
noches servía como faro, fue obra del platero Fernando Daza. La torre se terminó de construir en 1776 interviniendo
en la reedificación como maestro de obras el alarife Juan de la Roca. En 1835 la arruinó un incendio sustituyéndose
su cúpula piramidal por una chata y el ángel por uno de madera. Después del terremoto de 1940 la torre recuperó su
forma original. En 1780 el maestro escultor José Pérez de Mendoza hace el retablo principal "de obra
moderna" de la capilla de la Veracruz”.
“Durante la época de la Independencia el presbítero Matías Maestro transforma el interior del templo dominico
reconstruyendo prácticamente todos sus altares para convertirlos al estilo neoclásico que estaba en pleno auge. Lo
ayudaron en esta labor el maestro carpintero Jacinto Ortiz y el pintor José Sagastizábal. También encargó en 1822 al
pintor sevillano José del Pozo decorar con sus lienzos el camarín de la Virgen del Rosario de los Españoles y pintar
dos lienzos uno de Santa Rosa y otro de la Virgen María para los nuevos altares. Ya en este siglo los altares son
remozados -y el de Santa Rosa redorado- gracias al autor de esta obra. El camarín de la Virgen del Rosario de los
Españoles es una verdadera joya rtística que desgraciadamente no esta abierto al público”.
Las actividades extirpadoras se realizaron en todo el Perú, los primeros datos se encuentran en la “Instrucción del pionero extirpador Cristóbal de Albornoz, elaborado hacia 1584. El texto contiene una enumeración de las huacas de los habitantes del valle (provincia de Jauja), sin mayor indicación sobre las idolatrías de los indios. A inicios del siglo XVII, cuando se montaban las primeras campañas oficiales, el famoso Francisco de Ávila dijo haber visitado la zona entre enero de 1614 y febrero del año siguiente. Refiriéndose a su labor extirpadora en varias doctrinas del valle, escribió que había reducido a la fe católica a 11.720 personas, confiscando de manos de los indios 380 ídolos de piedra y destruido 420 ídolos, reemplazándolos por cruces”. (Esta información fechada en Lima el 16 de marzo de 1615, Archivo General de Indias, Lima, 326, folios 1 al 3).
“El célebre doctrinero de San Damián de Checa también sostuvo haber castigado a los indios idólatras de las doctrinas de Santa Fe de Atunjauja, San Miguel de Huaripampa, Santa Ana de Sincos, La Ascensión de Mito, San Francisco de Orcotuna, Santo Domingo de Sicaya y San Juan Bautista de Chupaca, todas ubicadas en el valle (Jauja). El padre José de Arriaga (jesuita), autor del primer manual para extirpadores, en el cual expresó su indignación grandilocuente por la supuesta difusión de la idolatría en el virreinato, pudo escribir que muchas zonas, como el valle de Jauja, estaban muy cultivadas y recibían de ordinario riego de doctrinas. Según Arriaga, en el valle había poca o ninguna idolatría, gracias a los cuidados y diligencias de los padres dominicos y franciscanos, encargados de adoctrinar la región desde los tiempos del pacificador Pedro de La Gasca. (...) “treinta y cinco años después. Diego Barreto de Aragón y Castro llevó a cabo, entre el 4 de octubre de 1654 y el 30 de setiembre de 1655, una visita de idolatrías en el valle del Mantaro. La información de su visita es importante porque constituye la única relación más o menos detallada que se ha conservado para la zona de Jauja. Ampliando lo que fue el radio de atención de Ávila cuarenta años antes, Barreto no solo confisco ídolos, reemplazó huacas por cruces y convirtió a varios indios a la verdadera fe, sino que penitenció a muchos hechiceros que habían pactado con el Demonio y castigó a otros indios por amancebados. También, fundó una casa de reclusión para hechiceros en Santa Fé de Atunjauja. (...) Cada uno de estos momentos 1650 y 1690) coincide con la labor de un visitador de la idolatría, Diego Barreto de Castro y Antonio Martínez Guerra, respectivamente”. (José C. de la Puente Luna-2007, pag. 75-77). “A Felipe de Medina se le encomendó, el 9 de setiembre de 1649, la visita de Yauyos, Jauja, Chancay y Huaylas. Estaba en Andajes hacia marzo de 1652, realizando una visita de extirpación en los pueblos de Cauxul, Lancha, San Benito y Andares. En el mismo año fulminó causas en Cajatambo”. (Duviols 1977- pag. 198).
